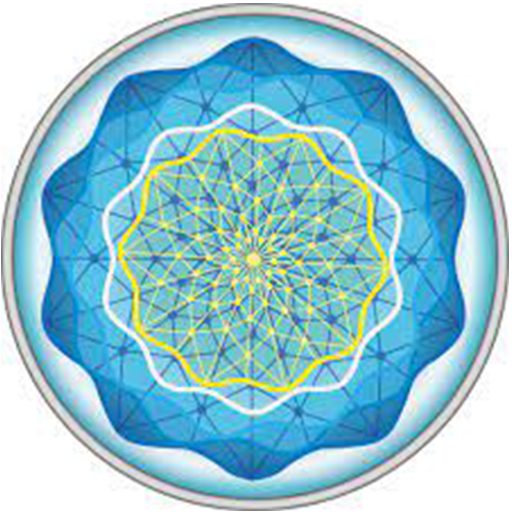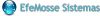Transcripción
(El video del encuentro está al final de la publicación)
El equipo del Gabinete de Migrantes y DD.HH., en su Parte I, a través de la Universidad Popular de Invierno 2025 organizada por la Multisectorial Federal de la República Argentina, realizó el miércoles 27 de agosto el Panel titulado: “Migrantes y DDHH, EFECTOS DEL DNU 366/2025”, con panelistas que son referencia a nivel nacional e internacional, y del que a continuación presentaremos la transcripción y los consensos a los que se arribó.
Con la coordinación de la compañera Rosemary Chuquimia y la coordinación general del secretario de la Multisectorial Federal, el compañero Pablo Sercovich, contaremos, además, con la participación especial de lxs panelistxs Pablo Ceriani Cernadas, Pablo Asa, Doris Quispe y Norberto Liwsky.
El encuentro partió de los consensos alcanzados en la Universidad de Verano 2025 (que se desarrolló desde la sede argentina de FLACSO), y su eje vertebrador comprende el comentario y desglose del contexto político, social y económico de lxs migrantes en nuestro país, así como la legislación y la praxis en relación con los derechos humanos de toda persona que migra a la Argentina.
Como es característica de la Multisectorial Federal, los paneles funcionan a manera de instancias de debate abierto y federal, que articulan saberes técnicos, militantes y territoriales, y que alimentan la producción programática de cada equipo temático de su Gabinete.
Introducción:
Pablo A. Sercovich, en la Convocatoria al Movimiento Intercontinental Antiimperialista, desde la Plaza de los dos Congresos, ante el Equipo Migrante de la Multisectorial Federal de la República Argentina.
Apertura y Coordinación por Rosemary Chuquimia
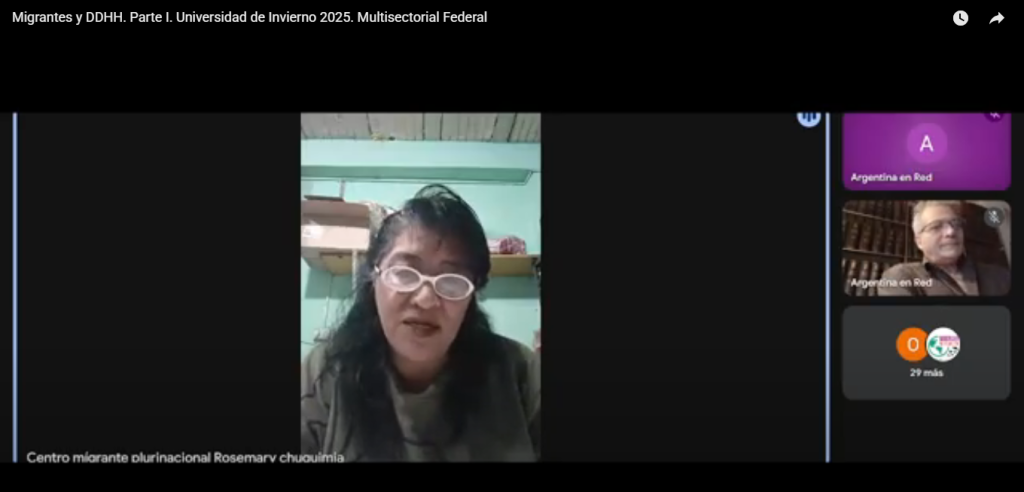
Compañeras y compañeros, les doy la bienvenida a esta capacitación sobre el DNU 366/25, una normativa que vulnera gravemente los derechos humanos de las personas migrantes y extranjeras. Este decreto ha generado expulsiones, intimidaciones y un clima de miedo para desalentar la organización y la expresión en las calles.
Hoy nos acompañan Pablo Asa y un grupo de compañeras y compañeros de la Multisectorial. Quiero aprovechar para contarles brevemente qué es la Multisectorial. Nació en 2019 y se consolidó en 2023, primero en torno a la pandemia y los derechos humanos, y hoy en defensa de todos los derechos amenazados por medidas como este DNU.
La situación actual nos convoca a estar más unidos que nunca. Por eso es tan valioso este espacio, con panelistas y compañeras de las 24 provincias que comparten sus experiencias y conocimientos. Este encuentro es solo el comienzo de un camino de construcción colectiva, en articulación también con Runa Sur, porque entendemos que la defensa de nuestros derechos requiere coordinación, organización y compromiso de todas y todos.
Para el desarrollo de la jornada, pedimos mantener los micrófonos apagados mientras hablan los panelistas, encender la cámara al momento de intervenir y realizar preguntas con respeto, que serán respondidas al finalizar cada exposición.
Agradecemos especialmente a Pablo por la oportunidad de abrir este espacio y esperamos que no sea el último. La Multisectorial es un ámbito en el que cada compañero y compañera tiene un rol protagónico. Aquí todos somos coordinadores en potencia y todos aportamos a la construcción de una Argentina más justa, libre y soberana.
Muchas gracias y que sea un encuentro provechoso para todas, todos y todes.
Intervención de Pablo Asa
Primero quiero darles la bienvenida y agradecer la invitación. Para mí es fundamental contar con espacios de intercambio, debate y crecimiento colectivo. Les pido, si es posible, que mantengan las cámaras encendidas, porque eso me ayuda a ver reacciones y asegurarme de que lo que expongo llega con claridad.

Algunas personas aquí ya me conocen, otras no, por eso quiero presentarme. Trabajo en la Clínica Jurídica de Migración y Asilo, un proyecto con casi 25 años de trayectoria, en articulación con el CELS, CAREF y la Universidad de Buenos Aires. Allí formamos estudiantes y acompañamos casos vinculados a los derechos de personas migrantes y solicitantes de asilo. A lo largo de estos años he cosechado logros y también fracasos, que son igualmente valiosos porque permiten aprender, corregir estrategias y alcanzar mejores resultados.
También soy docente en la Universidad de Lanús, donde coordino la Especialización en Migración y Asilo desde una perspectiva de derechos humanos, junto a colegas como Pablo Seriani, y con apoyo de organismos como ACNUR y OIM. Es un curso de posgrado abierto incluso a quienes no tengan título universitario, siempre que acrediten experiencia en organizaciones de migrantes o en defensa de sus derechos. Su propósito es claro: fortalecer el activismo y la defensa de derechos en el campo migratorio.
Además, enseño en la Universidad de Avellaneda, en materias de Derecho Constitucional y en una clínica jurídica de derechos humanos que trabaja sobre derechos sociales, pero también aborda migración. Allí, por ejemplo, elaboramos un borrador de amparo sobre el derecho al voto de las personas migrantes a nivel nacional, una deuda pendiente en nuestro país.
Mi recorrido personal me llevó de manera inesperada a la temática migratoria. Comencé en derecho administrativo y, al llegar al CELS, me involucré en casos de migrantes. Descubrí un campo complejo y vital, donde el derecho a migrar se entrelaza con derechos constitucionales, sociales y humanos fundamentales. Hoy me considero, más allá de haber nacido en Buenos Aires, un migrante más, porque mi historia familiar combina raíces vascas, árabes, afrodescendientes y originarias.
Sobre el DNU 366/25
Quiero compartir algunos ejes centrales de análisis:
- Eterno retorno de problemas no resueltos: Cada vez que reaparecen políticas persecutorias hacia migrantes, se evidencia que no hemos abordado las causas de fondo. La ley 25.871 fue un avance, pero muchas promesas de derechos no se tradujeron en reformas estructurales.
- Identidad argentina en disputa: Nuestra Constitución, desde el preámbulo, incluye a los migrantes en el proyecto de Nación. Sin embargo, persisten lógicas heredadas de la Ley Avellaneda y la Ley Videla, que priorizaron la expulsión y la exclusión.
- Expulsión como sanción: No cumple con fines constitucionales ni legales. En lugar de resocializar, margina más a las personas y genera repeticiones del problema. Si alguien tiene familia o trabajo en Argentina, volverá, porque la expulsión no elimina las causas de su arraigo.
- Salud y educación como cortina de humo: El gobierno plantea restricciones a migrantes para ocultar el desfinanciamiento de la educación pública y la salud. El verdadero problema no son los migrantes, sino la falta de presupuesto. Recordemos lo que señalaba Ramón Carrillo: las enfermedades tienen raíces sociales más que biológicas.
- El discurso securitista como distracción: Se crea un “enemigo interno” para tapar corrupción, negociados y ajuste estructural. Como en la metáfora del Perro de Alcibíades, se discute sobre migrantes para no hablar de la crisis real.
Conclusión:
El DNU 366/25 no busca resolver problemas, sino ocultar el vaciamiento del Estado y justificar políticas de exclusión. Es una norma persecutoria, ineficaz y contraria a los principios constitucionales. La defensa del derecho a migrar y del acceso igualitario a salud, educación y justicia es una tarea central del movimiento popular.
Muchas gracias por la escucha. Quedo abierto al intercambio y las preguntas.
Rosemary:
Gracias, Pablo. Tu exposición fue muy clara y enriquecedora, y aunque a nosotros nos parezca corta, nos deja con ganas de seguir profundizando. Es muy interesante conocer la historia de cómo se fue construyendo la migración en Argentina y la situación actual que enfrentamos.
Quiero agradecer también a todos los panelistas que se sumaron a este espacio. Les recuerdo que, si tienen alguna pregunta, pueden pedir la palabra levantando la mano. El tiempo máximo de intervención es de dos minutos. La idea es formular preguntas, no hacer exposiciones, así podemos aprovechar al máximo la presencia de Pablo y escuchar sus respuestas a nuestras inquietudes.
Aclaro que Pablo no contó todo porque la intención es que nos motivemos a sumarnos a la especialización y a los cursos que mencionó. En lo personal, me interesa mucho participar porque este es un tema fundamental para nuestras luchas.
En esta sala hay referentes de distintos sectores migratorios, compañeras y compañeros que vienen trabajando de manera comprometida. Todos compartimos el interés por defender nuestros derechos, formarnos y educarnos para responder con fuerza a las vulneraciones actuales.
Sabemos bien que, en la coyuntura reciente, los medios de comunicación han tergiversado nuestra imagen, nos han atacado y estigmatizado, vinculando a las personas migrantes con planes sociales y tratando de hundirnos. La exposición de Pablo fue clave porque aclaró con argumentos sólidos y desde una perspectiva de derechos humanos lo que está realmente en juego.
Así que reitero la invitación a hacer preguntas. Veo que Orlando levantó la mano, tiene la palabra.
Intervención de Orlando Barboza:
Sí, compañero. Nosotros, como pueblo de frontera, vivimos problemáticas muy particulares. Una de ellas es la situación de los trabajadores que cruzan a Brasil. Allí no existe un mecanismo claro para declarar el turismo de trabajo, y en Argentina muchas veces la migración se hace sin que se pregunte por el regreso.
El año pasado tuvimos dos casos muy dolorosos: dos jóvenes operarios, laburantes, que superaron los 500 km de frontera y fueron víctimas de violencia y muerte. La tragedia se agravó porque no se pudo llegar a un acuerdo entre los municipios: en la frontera con Brasil no había presencia federal y, como consecuencia, no se pudieron traer los cuerpos. Se terminaron haciendo velorios a distancia, por teléfono, una situación inaceptable para estos tiempos.
Nosotros venimos trabajando en el hermanamiento de los pueblos de frontera, impulsando que se declare en el consulado argentino un estatus de “pueblo hermano”. Esa herramienta sería clave para dar respuestas cuando ocurren tragedias de este tipo, porque muchas familias no pueden repatriar a sus seres queridos una vez que se superan los límites de la frontera. El proceso resulta engorroso, lleno de trabas documentales y burocráticas, mientras la necesidad es urgente.
La mayoría de quienes cruzan lo hacen en condiciones precarias o incluso clandestinas, no por voluntad, sino por necesidad extrema de trabajo. Eso los deja desprotegidos y sin respaldo. Cuando se producen muertes en ese contexto, lo mínimo que debería garantizarse es el derecho de las familias a repatriar los cuerpos.
Por eso creemos que es necesario un apoyo nacional, una legislación o protocolo que resguarde estos derechos y que establezca un mecanismo ágil para la extradición de cuerpos a sus lugares de origen. No podemos seguir dependiendo de acuerdos locales o de la buena voluntad de las autoridades de turno. Se necesita un marco legal que proteja a quienes salen a trabajar en estas condiciones.
Intervención de Diana Amstein:
Buenas tardes. Estoy a poco de recibirme como profesora de geografía, y por eso me interesa abordar este tema desde la perspectiva de la ocupación del espacio.

Pienso en cómo, durante la Generación del 80, en nuestro país los inmigrantes europeos eran muy bienvenidos. Esa visión perdura hasta hoy: existe todavía la idea de que lo europeo y lo anglosajón es bueno, mientras que lo latinoamericano se percibe como negativo.
Esa mirada tiene consecuencias concretas en la actualidad. Por ejemplo, se refleja en la falta de crítica social hacia figuras como Benetton o Lewis, cuya apropiación de tierras en la Patagonia constituye un proceso de ocupación muy grave.
Quisiera conocer tu opinión al respecto, cómo entendés esta continuidad histórica y qué reflexión podés aportar sobre la situación actual, con tu experiencia y conocimientos.
Consultas / Preguntas:
- Compañero/a:
Aprovecho para hacerte una pregunta y que nos ayudes a comprender mejor la situación.
Todos conocemos lo que pasó en La Salada, donde la mayoría de los trabajadores son personas migrantes. Con el nuevo DNU 366/25 se ha instalado un sistema de intimaciones y expulsiones, pero la gente no entiende por qué les están llegando estas notificaciones. Me gustaría que puedas explicar un poco ese trasfondo. También preocupa que muchas personas creen que, por tratarse de delitos menores, de violencia familiar o incluso de contravenciones, no les va a pasar nada. Sin embargo, ya hemos tenido casos concretos donde esas situaciones derivaron en sanciones graves. Además, se están produciendo recortes en ayudas sociales como la Asignación Universal por Hijo y el programa Potenciar Trabajo. Hay familias que han recibido avisos en sus correos electrónicos, incluso cuando nunca declararon esa dirección ante Migraciones. Eso muestra que se están cruzando datos entre organismos y que la sanción se extiende más allá de lo migratorio, afectando también derechos sociales básicos. No te cuento todo en detalle, pero es así: a muchas personas ya les han dicho “usted está penalizado, por eso se le corta la ayuda social en breve”. Sería muy importante que comentes sobre este tema para que la gente entienda qué está pasando y cómo defenderse.
- Govinda:
Hola, buenas tardes. Quería plantear una pregunta vinculada al tema migratorio, pero en relación con la situación actual en Medio Oriente. El presidente anunció la posibilidad de recibir en Argentina a personas migrantes y refugiadas provenientes de esa región. Mi duda es si existe alguna ley o marco jurídico que garantice derechos a esas personas al llegar al país. Lo que me genera inquietud es la contradicción que se percibe: mientras muchos argentinos y argentinas nacidos en este suelo no tienen garantizadas sus necesidades básicas, como es el caso de muchos jubilados, el gobierno ofrece beneficios a quienes vengan de otros países. Entonces pregunto: ¿existe alguna legislación que proteja los derechos de quienes ya habitan el territorio argentino legalmente, antes de otorgar beneficios a nuevas poblaciones migrantes?
Muchas gracias.
- Compañero/a:
Quisiera sumar algo a lo que planteó la compañera. Sería importante aclarar cuánto tiempo tarda una persona migrante en poder recibir alguna ayuda social, porque existe la idea errónea de que apenas llegan ya acceden a beneficios. En la realidad, los adultos migrantes, personas con discapacidad o con enfermedades crónicas, como por ejemplo quienes viven con HIV, no perciben inmediatamente esas ayudas y pueden pasar años hasta lograrlo. Esto debería explicarse con claridad, ya que los medios de comunicación difunden lo contrario y generan estigmatización.
- Rosemary:
Creo que ese tema lo suele trabajar Doris, que en la clínica es referente en cuestiones de jubilaciones y prestaciones sociales. Ahora veo otra mano levantada.
- Celmira (de Chaco, integrante de la Multisectorial, docente y geógrafa en la UNE):

Me interesaría, por favor, que pudieras dar un panorama sobre el porcentaje de población inmigrante en Argentina. Este dato es clave porque muchas veces se exacerba el tema, cuando en realidad la migración no representa un flujo tan significativo, y aun así se le atribuyen una serie de problemas y cuestionamientos.
- Rosemary:
Buenísimo. Cerremos aquí porque en un rato me tengo que retirar. Intento responder a todos, y si no llego, queda Doris para profundizar, junto con Pablo y el otro colega.
Pablo Asa:
Bueno, voy de atrás para adelante. El tema del porcentaje de población cercano al 4,8%, es decir, cerca del 5%, varía según la fuente; a veces aparece como 5 y algo, pero depende porque es un promedio nacional. Si uno va a ciertos municipios, la representación es mucho mayor. Por ejemplo, en Avellaneda y todo el Conurbano Sur —Avellaneda, La Nús, Lomas— ya tenemos cifras del 10, 15, incluso 20%. En otras provincias, en cambio, no llega al 1% ni al 0,5%. Así, el promedio ronda el 5%.
Se habla de sobrerepresentación porque la figura migrante llama más la atención que la persona local. Uno tiende a pensar: “Todos los Uber son venezolanos”, y aunque hay concentración en sectores laborales específicos, como delivery o ventas rápidas en Buenos Aires, ese es solo un sector accesible a casi todos: alquilar un auto, pedirlo prestado o usar una bicicleta. Por eso da la sensación de que son muchos, pero el porcentaje real es el mencionado.
Respecto al tema trans, estamos complicados. La única solución es la judicialización, ya que los cambios en la ley de identidad de género impactan también a personas migrantes. Si alguien necesita reconocimiento de su identidad, habrá que plantearlo. Para eso sirve la clínica jurídica y social Caref Celsua, facilitando contactos o mails institucionales para asistencia.
En cuanto a la Salada y las expulsiones, es cierto que muchas no fueron notificadas correctamente. La reforma migratoria solo exige notificación por mail, mientras que a nivel judicial se requiere notificación personal o al domicilio constituido. Hay expulsiones por irregularidad migratoria, falta de documentación o causas penales menores. Todos esos casos deben ser defendidos por la defensa pública, según el domicilio: la Defensoría General de la Nación o, en el caso de la Salada, la de Lomas. El defensor oficial debe articular la defensa, pero el DNU aclara que solo representa a personas sin ingresos económicos; si alguien declara tener un comercio, podrían negarse a representarlo.
Sobre la reparación de cuerpos, siempre fue un problema. Generalmente se resuelve con colectas comunitarias, pagando directamente a las compañías que realizan los servicios y trámites. Sin pago, no se puede avanzar. Estos casos son difíciles, pero la pregunta orienta hacia la integración regional y el Mercosur. El gran pendiente es dar validez a los acuerdos de libre residencia, la libre circulación de trabajadores, la posibilidad de hacer aportes en todos los países y unificarlos para cobrarlos donde se necesite. Es un objetivo a largo plazo.
Rosmary mencionó que el Mercosur está en riesgo, debido a tendencias que favorecen a ciertos grupos poblacionales en desmedro de otros. Debemos revisar las conductas de la sociedad argentina. Por ejemplo, la idea de mudar la capital federal a Viedma en los años 80 buscaba poblar la Patagonia; no se hizo, y hoy vemos las consecuencias. Si no nos ocupamos de nuestro territorio, otros lo harán.
Actualmente, la concentración de riqueza y la distribución de la pobreza son mayores. Antes, la pirámide social era un triángulo: clase trabajadora, media y alta. Hoy se parece a una T invertida: mucha clase trabajadora y pocos ricos, cada vez más ricos, mientras la pobreza crece. Esto permite que personas con más patrimonio que un Estado puedan incidir y generar un impacto enorme en uno debilitado como el nuestro.
Debemos rescatar leyes sobre límites a la compra de territorios por extranjeros y diferenciar inmigrante de extranjero. Un inmigrante viene a residir y adquiere derechos, mientras un extranjero —como Lewis— no puede tener los mismos derechos, porque sería un extraño respecto a Argentina. Esto también tiene que ver con la acumulación de riqueza. Si seguimos permitiendo concentración sin límite, estas personas tendrán más poder que la mayoría de los estados.
Se replantea en varios países, como Brasil con el impuesto a los superricos. Ahí hay otra idiosincrasia: los ricos son más nacionalistas, por eso se permitió. En Argentina, intentar lo mismo sería un riesgo político mayor. La acumulación indiscriminada de riqueza concentra el poder, y la democracia busca evitar justamente esa concentración. El poder económico genera abuso, y la honestidad no depende del patrimonio, sino de los valores, la integración social y la ética de la persona.
Hoy, la élite global acumuladora tiene un poder extraordinario. Por eso es crucial distribuir el capital: si no, el poder se concentra y tiende al abuso.
Rosemary:
Acá tenemos otros compañeros que han levantado la mano: Pablo Ceriani. Después, Norberto y luego Pablo cerraría.
Entro directamente para hablar un poco de acceso a los recursos. Las preguntas las hacemos al final.
Quiero tocar un tema muy importante: el acceso a los recursos por parte de los migrantes, es decir, cómo antes un migrante podía acceder y ahora no. Para entenderlo, hay que remontarse: la Ley 25.871 fue una ley pro migrante, con todos los parámetros para defensa y categorías migratorias. Pero pasaron años y el reglamento se publicó mucho después, debilitando el alcance de la ley.
Ahora estamos frente al DNU 366, que crea dos clases de ciudadanos migrantes: de primera y segunda categoría. Además, introduce una residencia precaria que permite circular, trabajar y residir temporalmente, pero limita el acceso a educación y salud, que antes estaba garantizado.
Durante la pandemia, solo quienes tenían DNI podían acceder a permisos de circulación, olvidando que existen migrantes con residencia precaria. A pesar de los reclamos, estas personas tampoco accedían a programas de contención social. Antes, con residencia temporaria se podía acceder incluso a planes sociales, pero luego solo podían quienes tenían residencia permanente.
En comparación, en Brasil, durante Bolsonaro, un migrante con residencia precaria podía acceder a salud pública, porque el sistema es universal. En Argentina, el acceso fue socavado progresivamente: ahora, para obtener residencia permanente, se exigen requisitos económicos que complican el acceso.
Además, la implementación del RADEX (sistema de radicación a distancia) generó dificultades, aunque luego se mejoró parcialmente, con modalidad mitad presencial y mitad virtual. Con el DNU 366, el sistema volvió a ser confuso, con contradicciones entre el decreto y la ley.
Este DNU también persigue migrantes con causas judiciales, afectando a poblaciones vulnerables que necesitan ayuda. La residencia precaria genera una doble condena: incluso teniendo DNI, es difícil conseguir trabajo. Aunque el artículo 20 de la Constitución garantiza que los migrantes tienen los mismos derechos que los argentinos, el DNU limita acceso a educación, salud y planes sociales.
Además, se atacaron organizaciones sociales que trabajaban con colectivos migrantes, afectando derecho de circulación y programas sociales. Por ejemplo, antes, si un hijo era argentino, el migrante podía obtener residencia permanente; ahora solo obtiene residencia temporaria, y para acceder a la permanente debe demostrar ingresos. Las organizaciones sociales deben luchar para garantizar este derecho.
Otro tema importante son las jubilaciones de los migrantes, que requieren 30 años de residencia, 30 años de aportes y cumplir requisitos específicos. Solo algunos pueden acceder a la moratoria vigente (Ley 24.476). Muchos migrantes quedan fuera por errores de registro o negligencia de funcionarios, mientras que los argentinos pueden salir y volver al país con sus aportes sin problema.
Esto muestra que los derechos de los migrantes están socavados, y que cada campaña política tiende a usar al migrante como chivo expiatorio.
Finalmente, hay que destacar el tema de acceso a la ciudadanía argentina, que actualmente enfrenta barreras adicionales para los migrantes
Tema ciudadanía: Antes, era una decisión de un juez federal, quien realizaba todas las averiguaciones y trámites necesarios para que una persona pudiera acceder a la ciudadanía argentina. Con el DNU 366, la autoridad de aplicación pasa a ser Migraciones, y los plazos anunciados han cambiado (de julio a diciembre), sin información clara sobre cómo se aplicará. Además, se busca otorgar la ciudadanía a personas que invierten en Argentina, privilegiando a inversionistas sobre los migrantes comunes.
Actualmente, los migrantes que buscan residencia permanente deben cumplir con requisitos económicos, como pagos de monotributo y certificaciones de ingresos, que antes solo requería un juez federal. Esto representa un retroceso en el acceso a la ciudadanía, afectando incluso derechos fundamentales como el voto.
Doris Quispe:
Hola, mi nombre es Doris Quispe. Soy activista por los derechos de las personas migrantes y refugiadas, y militante de la campaña “Migrando no es delito”, además de formar parte del peronismo soberano.
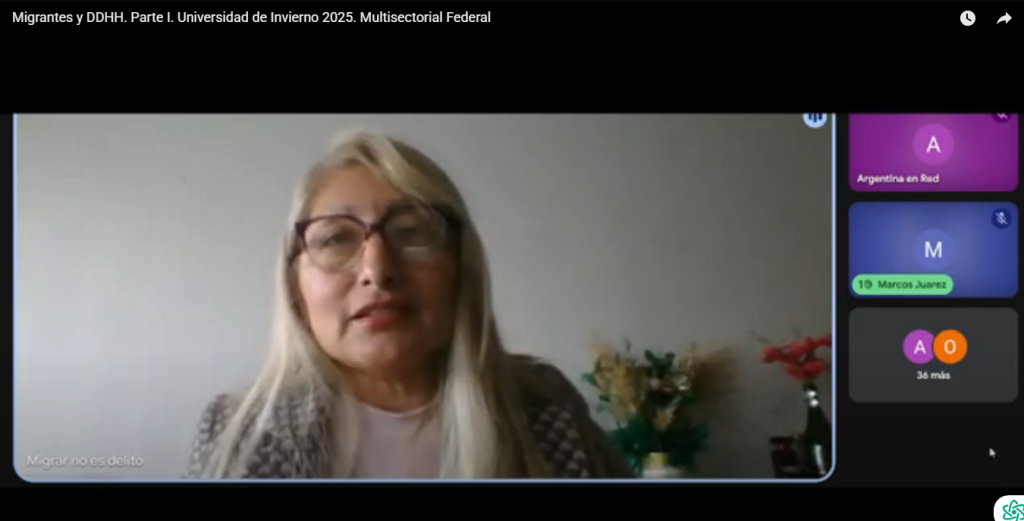
Me dedico a que el tema migrante llegue a todos los rincones del país, y por eso impulsamos el taller de migrante en la Universidad Popular. Siempre remarco que no somos el enemigo, sino que somos parte de la economía y de la construcción de este país, y que muchos argentinos también son hijos de migrantes, así que todos tenemos historias de migración cerca.
Profesionalmente, soy abogada y socióloga, y también trabajo como docente en la clínica jurídica de Caref. Además, tengo mis propios emprendimientos y suelo hacer varias cosas al mismo tiempo, pero siempre con orgullo, compromiso y mucho cariño por la causa migrante, porque creo que es eso lo que nos hace crecer como personas y como sociedad.
Cuando hablamos de acceso a derechos, hay que decirlo claro: una persona migrante que tiene un antecedente penal enfrenta una doble condena. Primero la justicia penal la sanciona, y después la administración migratoria puede expulsarla del país.
Uno de los puntos más débiles del DNU es el derecho de los niños. Incluso si los hijos son argentinos, este decreto puede separar familias, y eso es inaceptable.
También hay problemas con pensiones y asignaciones: los migrantes pueden perder beneficios sociales por errores en los registros de entrada y salida, algo que no pasa igual con los argentinos.
Antes de la pandemia, por ejemplo, las mujeres migrantes podían salir del país y luego recuperar la Asignación Universal por Hijo mostrando que habían regresado. Esto muestra cómo, con el tiempo, se han ido cuartando los derechos de los migrantes, un proceso que hay que visibilizar y revertir.
Hablemos de residencia temporaria y permanente. Antes, si un migrante tenía residencia temporaria, podía ausentarse un año del país; y con residencia permanente, hasta dos años. Si se pasaba de esos plazos, podía perder la residencia.
Muchos nos guiábamos por el DNI, pensando que todo estaba en regla, sin saber que podíamos perder la residencia. Ahora, con este DNU, los plazos se reducen y la incertidumbre aumenta, así que incluso cumpliendo con los requisitos anteriores, hay riesgo de perder la residencia.
Hablemos de ciudadanía argentina. Hoy en día no hay trámites activos, porque Migraciones no tiene la estructura lista ni ha dado plazos claros.
Los trámites que antes se iniciaban con jueces federales ahora rebotan a Migraciones, y eso afecta a mucha gente que esperaba completar un proceso que normalmente tardaba unos dos años.
Antes del DNU, lo que pedían era el DNI con residencia, la partida de nacimiento con postilla, un certificado de domicilio y demostrar ingresos. Ahora, no sabemos qué nuevos requisitos va a imponer Migraciones.
Para los migrantes que no somos inversionistas, la situación es de incertidumbre total: no sabemos plazos ni requisitos para poder acceder a la ciudadanía.
Hablemos de residencia permanente y temporaria. Si tenés un DNI permanente, solo podés estar fuera del país hasta un año; pasarte de ese plazo puede hacer que te cancelen la residencia.
Los migrantes tenemos que estar atentos a todos los cambios que van saliendo en la normativa, mientras que los inversionistas pueden acceder a una ciudadanía exprés. Esto genera desigualdad y discriminación en el acceso a derechos.
Consultas/Preguntas:
- María Cristina Retondini:
Hola, ¿qué tal? Muy buena la charla, muy explicativa.

Por mi parte, políticamente, creo que mucha gente no debería dejar de ser parte del país. Estoy hablando con migrantes de Bolivia y Perú, con los que me conecto, y a veces tienen residencia precaria. Les digo: no sé si está bien, pero me pregunto si deberían hacer la ciudadanía argentina para tener ciertos beneficios, porque con la precaria no pueden acceder a otros.
Lo que me llama la atención es la mentalidad de algunos políticos: les conviene que haya más ciudadanos, porque si sos migrante y no te valorizan, al menos con la ciudadanía tenés derecho al voto para presidente, y a ellos les conviene. Por eso no entiendo lo de sacarles beneficios.
Recuerdo que, hace muchos años, en el gobierno de Menem, cuando trabajaba en el Registro Nacional de las Personas, los migrantes traían la precaria a Migraciones y automáticamente, con todos los papeles, se les hacía el documento argentino. Ahí fue cuando empezaron los 90 millones de ciudadanos. No entiendo por qué ahora exigen tantas cosas.
Compañero/a:
Hola, María. Sí, estamos en campaña política y cuando uno hace un registro de las elecciones, siempre eligen a la población migrante como objetivo de ataques, porque hay cierta parte de la población que es racista o discriminatoria. Más aún en este contexto de gobierno de derecha, que no va a bajar su perfil, así que sigue atacando.
Somos un grupo pequeño de la población: no llegamos ni al 4,8% del total de Argentina. Entonces ponen el ojo sobre todos los migrantes, y todo se exagera: por ejemplo, en 2017, con el DNU 70, decían que los hospitales de la Ciudad de Buenos Aires estaban colapsados por migrantes, cuando según un informe de la OIM apenas eran el 2%. Los atacan desde redes sociales y medios de comunicación, y muchas personas creen que “nos ocupan los hospitales” o “invaden la ciudad”.
Por eso, las organizaciones debemos estar al pie del cañón para apoyar y defender a los migrantes, y colocar el tema migrante en todos los espacios políticos. Eso es urgente.
Ahora, respondiendo una pregunta: si sos casado con argentino y tenés un hijo argentino, y te ausentás del país por 6 meses, perdés la residencia permanente. Antes, esta figura te daba automáticamente la residencia permanente, ahora solo la residencia temporaria, y hay que cumplir requisitos adicionales como tener ingresos registrados para que no fracase el pedido de permanente.
Respecto a la ciudadanía, el DNU exige que la persona tenga residencia permanente y dos años de permanencia sin salir del país antes de iniciar el trámite. Antes, cuando el trámite se hacía en un juez federal, contaban los dos años al momento de otorgarla y se podían pedir permisos temporales para ausentarse, ahora no.
Doris:
Quería aprovechar para hablar del concepto de ciudadanía universal. Actualmente en Argentina existen solo dos tipos:
- Por opción, para hijos de argentinos nacidos en el extranjero (ius sanguinis).
- Por naturalización, que requiere cumplir ciertos requisitos.
La ciudadanía argentina es irrenunciable, incluso si tenés doble nacionalidad. La propuesta de ciudadanía universal que surgió en Runa Sur busca que sea automática dentro de un bloque de países, sin pasar por organismos públicos, similar a la experiencia del Espacio Schengen en Europa, aunque todavía no hay acuerdo en Latinoamérica. Para que la ciudadanía universal funcione, debe haber un acuerdo entre los países del bloque, de manera que no se necesiten trámites y se reconozca automáticamente a quien esté en el mismo suelo. Por el momento, esto sigue siendo un proyecto político que debe avanzar a nivel legislativo y de acuerdos internacionales.
Celmira:
Respecto al Mercosur y la reciprocidad, ¿es factible que yo pueda ir a Paraguay con las mismas condiciones que se aplican a migrantes aquí? Por ejemplo, para trabajar allí me condicionan el idioma, el guaraní.
Marta:
No hay inconvenientes legales para trabajar en Paraguay, no es necesario saber guaraní. Paraguay es bilingüe, se pueden usar ambos idiomas. Respecto a la reciprocidad, no podemos exigirla los ciudadanos de a pie; eso se discute a nivel de cancilleres y ministros. Las reciprocidades suelen ser económicas o financieras, no afectan directamente los derechos humanos. Por ejemplo, la salud pública se cobra a todos, no solo a los migrantes.
Rosemary:
Vamos a hacer un alto en la grabación y retomaremos con los próximos panelistas. Es importante imaginar la soberanía popular en el siglo XXI, con conflictos y tensiones, y articular proyectos colectivos en el continente, respetando identidades y pertenencias. La multisectorial busca que estos espacios sean de diálogo y construcción de consensos, explorando la diplomacia de los pueblos y defendiendo los derechos, incluso cuando los recursos para su efectivización son limitados.
Pablo Sercovich, coordinador general de la Multisectorial, se suma en breve para aportar sobre reciprocidad y convenios multilaterales.
CONSENSOS del Panel: “Migrantes y DDHH, EFECTOS DEL DNU 366/2025” de la Parte I:
1. Vulneración de derechos por el DNU 366/25
- El DNU 366/25 vulnera gravemente derechos humanos de las personas migrantes, generando expulsiones, intimidaciones y un clima de miedo.
- No cumple con fines constitucionales ni legales: margina en lugar de resocializar.
- Afecta derechos fundamentales como educación, salud, acceso a planes sociales, residencia, ciudadanía y derecho al voto.
- El decreto discrimina según la situación económica, privilegiando inversionistas frente a migrantes comunes.
2. Situación estructural de la migración en Argentina
- La migración en Argentina no representa un flujo masivo: cerca del 4,8–5% de la población total, con concentraciones mayores en municipios como Avellaneda y Conurbano Sur (10–20%).
- La percepción de “sobrerepresentación” migrante es distorsionada por la atención mediática y los sectores laborales específicos.
- La ciudadanía argentina y la residencia permanente/temporaria se han vuelto más restrictivas, reduciendo derechos históricos de los migrantes.
- La historia de la legislación migratoria muestra retrocesos recurrentes, desde la Ley Avellaneda y Ley Videla hasta la Ley 25.871 y su reglamentación incompleta.
3. Acceso a derechos y servicios
- La residencia precaria limita acceso a educación, salud y planes sociales, a diferencia de la residencia permanente que antes garantizaba más derechos.
- Adultos migrantes, personas con discapacidad y quienes viven con enfermedades crónicas pueden demorar años en recibir ayudas sociales.
- Las asignaciones sociales y pensiones pueden perderse por errores administrativos, algo que no afecta igual a ciudadanos argentinos.
- La residencia temporaria/permanente tiene plazos estrictos de permanencia fuera del país; incumplirlos puede implicar pérdida de derechos.
- La ciudadanía argentina, antes otorgada por jueces federales, ahora depende de Migraciones, con procesos menos claros y más restrictivos.
4. Impacto en la familia y niñez
- El DNU 366/25 puede separar familias, incluso si los hijos son argentinos, afectando derechos de niños y niñas.
- La doble condena penal: una sanción penal seguida de una sanción migratoria, afecta particularmente a familias vulnerables.
5. Exclusión y estigmatización
- La migración es utilizada como chivo expiatorio político en contextos electorales y de políticas de derecha.
- Los medios de comunicación contribuyen a la estigmatización, vinculando migrantes con problemas sociales y económicos que no les corresponden.
- Se evidencia un discurso securitista y de miedo que distrae de problemas estructurales del país (desfinanciamiento, concentración de riqueza, corrupción).
6. Integración regional y reciprocidad
- La integración regional mediante Mercosur y acuerdos de libre circulación todavía enfrenta obstáculos en derechos sociales y aportes laborales.
- La reciprocidad entre países suele ser económica o financiera, no garantiza automáticamente derechos humanos plenos.
- El concepto de ciudadanía universal o regional (tipo Schengen) es una aspiración política que debe desarrollarse legislativamente y mediante acuerdos internacionales.
7. Trabajo en frontera y repatriación
- Los trabajadores que cruzan fronteras (ej. con Brasil) enfrentan riesgos extremos, incluyendo violencia y muerte, debido a la falta de mecanismos claros de protección y repatriación.
- Se requiere legislación o protocolos ágiles que permitan la repatriación de cuerpos y protejan derechos laborales y humanos.
- La situación refleja la desprotección de migrantes por necesidad económica, especialmente los que cruzan de manera irregular.
8. Derechos laborales y económicos
- Los migrantes aportan a la economía y son parte de la construcción del país, por lo que no deben ser vistos como un problema social.
- La desigualdad económica y la concentración de riqueza impactan directamente sobre los derechos y la protección de los migrantes.
- Las leyes sobre límite a la compra de territorios por extranjeros deben rescatarse y diferenciar inmigrantes de extranjeros no residentes.
9. Educación y formación en derechos migratorios
- La especialización en migración y asilo es fundamental para fortalecer el activismo y la defensa de derechos.
- La formación de referentes y organizaciones locales es clave para responder a vulneraciones y acompañar casos concretos.
10. Acceso a la justicia y legalidad
- La notificación de expulsiones y sanciones suele ser incorrecta o insuficiente (correo electrónico vs notificación personal).
- La defensa jurídica debe articularse con Defensorías locales o nacionales, especialmente para quienes no tienen ingresos suficientes.
- Los casos judiciales complejos muestran la necesidad de estrategias legales y comunitarias coordinadas.
11. Barreras para migrantes con antecedentes
- Migrantes con antecedentes penales enfrentan doble condena: primero penal, luego migratoria.
- Esto afecta el derecho a residir, trabajar y acceder a servicios sociales.
12. Necesidad de coordinación y construcción colectiva
- La defensa de derechos migrantes requiere coordinación entre organizaciones, equipos técnicos y movimientos populares.
- Es fundamental articular conocimientos territoriales, legales y militantes para enfrentar retrocesos normativos y ataques mediáticos.
- Espacios como la Universidad Popular permiten diálogo federal, debate y formación colectiva, fortaleciendo la acción política y social.
13. Transparencia y claridad normativa
- Se requiere que la información sobre requisitos, plazos y derechos migratorios sea clara, para evitar confusión, errores administrativos y estigmatización.
- Los cambios legislativos y decretos deben ser comprensibles y predecibles, evitando discriminación por estatus económico o condición de inversión.
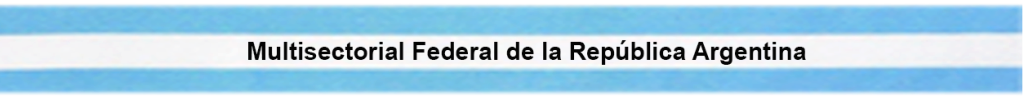
Tras la finalización de la Universidad Popular de Invierno en su 4a edición, comenzarán a desarrollarse los Talleres de cada área de Trabajo en el Gabinete Multisectorial, a partir del 15 de Septiembre.
La primera parte consiste en el trabajo sobre los Consensos sobre las exposiciones del panel
La segunda parte persigue Un Proyecto para tu comunidad.
Son espacios de diálogo para debatir y construir propuestas con metodologías participativas, análisis de contextos políticos y sociales e identificación de casos y proyectos.
Estos encuentros buscan ser espacios estratégicos para la proyección y construcción de Comunidad Organizada en articulación. La participación es federal, a través de la Modalidad virtual para garantizar la inclusión de todas las militancias del país y la producción colectiva en la que se pone de manifiesto la articulación de conocimientos académicos, técnicos y territoriales para cada proyecto con acompañamiento de la Multisectorial Federal y la supervisión metodológica de PPGA FLACSO.
La Universidad Popular de Invierno 2025 en su 4a edición convoca a la articulación, el fortalecimiento y la unidad popular, conjuntamente con el diseño de estrategias de acción para construir un proyecto de país como el que soñamos.
Principios Fundamentales de nuestra propuesta de trabajo:
La Multisectorial Federal de la República Argentina se basa en principios de inclusión, participación y respeto a la diversidad. Valoramos todos los aportes, ya sea desde un enfoque técnico, profesional o representativo de espacios específicos. Creemos que la diversidad de perspectivas enriquece nuestras discusiones y fortalece nuestras propuestas para una Argentina Justa, Libre y Soberana.
Áreas de Trabajo en el Gabinete Multisectorial
El Gabinete Multisectorial abarca una amplia gama de áreas que son fundamentales para el desarrollo integral de la sociedad argentina. Estos equipos temáticos de trabajo participativo de la Multisectorial Federal de la República Argentina tienen como objetivo:
–El monitoreo de las políticas públicas implementadas desde el 10 de Diciembre de 2023, el impacto del DNU 70/23, la Ley Bases, el RIGI y toda otra modificación jurídica o normativa con afectación en cada área, así como
–El desarrollo de propuestas que reflejen el horizonte deseado por las militancias articuladas por el bien común, construyendo en confluencia una propuesta política y la estrategia que la lleve a la victoria.
Tu participación activa es esencial para el éxito de esta iniciativa, por lo que extendemos una cordial invitación a sumarte a esta Cuarta Edición de Encuentros Participativos de la Multisectorial Federal de la República Argentina.
Organiza: Argentina en Red para la Multisectorial Federal de la República Argentina. Acompaña: CTA Autónoma – Universidad Popular de Invierno 2025.
Contacto para información sobre la Universidad Popular de Invierno:
Secretaría. Florencia. WP 1131987726

Dando continuidad a la formación y el debate que el Gabinete Multisectorial promueve desde su creación, esta Universidad Popular de Invierno 2025 es otro eslabón con el que se enriquecerá lo trabajado con nuevas miradas.
INSCRIBITE EN EL PANEL DE TU ÁREA:
Multisectorial Relaciones Exteriores, Multisectorial Desarrollo Social, Multisectorial Infraestructura, Multisectorial Salud, Multisectorial Educación, Multisectorial Género, Diversidad e Interseccionalidad, Multisectorial Cultura, Multisectorial Migrantes, Multisectorial Trabajo y Seguridad Social, Multisectorial Justicia y Derechos Humanos, Multisectorial Niñez y Adolescencia, Multisectorial Discapacidad, Multisectorial Ambiente y Territorio.
En Articulación Somos y Podemos
Suscribite a nuestro Portal digital. Suscribite a Argentina en Red y participá de la construcción de esta mirada colectiva y plural a favor de una Argentina con Justicia Social.