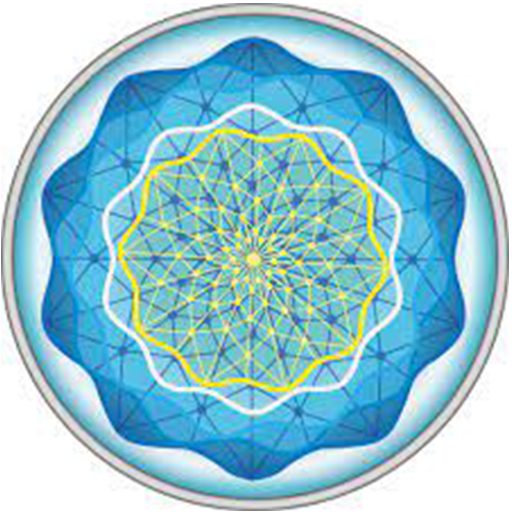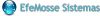La Multisectorial Federal de la República Argentina, a través de la Universidad Popular de Invierno 2025, realizó el 15 de agosto del corriente año el Panel de Salud del Gabinete Multisectorial, del que a continuación presentaremos la transcripción y los consensos a los que se arribó. Con la coordinación de la compañera Cecilia Herrera y la presencia del secretario general de la Multisectorial Federal, compañero Pablo Sercovich, el encuentro partió de los consensos alcanzados en la Universidad de Verano 2025 (que se desarrolló desde la sede argentina de FLACSO) y estableciendo la discusión estratégica sobre la integración del sistema de salud argentino. El objetivo hoy es poner en discusión el modelo sanitario argentino actual y construir colectivamente propuestas que permitan avanzar hacia un sistema más justo, equitativo y federal. Lxs panelistas invitados fueron: Lic. Gabriel Ciccone, especialista en Psicología Sanitaria; Pamela Torres, concejal por San Rafael (Mendoza), conductora del programa “Realidades para reflexionar” y Rodolfo Franco, Médico de Familia rural de comunidades Wichis, en Salta.
La pregunta clave en torno de la cual giró el Encuentro es: ¿cómo reorganizamos el sistema de salud argentino para garantizar el acceso universal y el derecho al cuidado en todo el territorio?
Como es característica de la Multisectorial Federal, los paneles funcionan a manera de instancias de debate abierto y federal, que articulan saberes técnicos, militantes y territoriales, y que alimentan la producción programática de cada equipo temático de su Gabinete.
Transcripción
(Vídeo del Encuentro al final de la publicación)
Apertura por Cecilia Herrera, coordinadora:
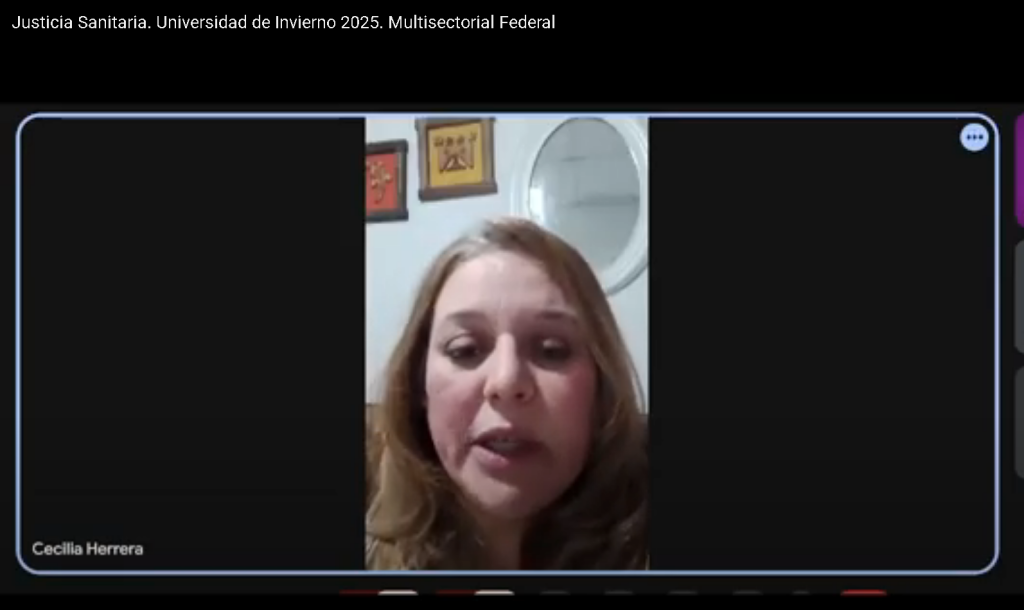
Hola, buenas noches. Bueno, hoy otra vez nos encontramos acá. Mi nombre es Cecilia Herrera, soy coordinadora del gabinete de Salud de la Multisectorial Federal de la República Argentina. Y bueno, también tengo el gusto de coordinar hoy el panel en el marco de la Universidad Popular de Invierno.
Quienes no conocen la Multisectorial, éste es un espacio amplio donde organizaciones sociales, gremiales, académicas y comunitarias de todo el país trabajamos juntas para defender y fortalecer lo público, en este caso la salud pública. Nos enfocamos en generar propuestas, intercambiar experiencias, promover políticas que garanticen el acceso equitativo y la calidad de salud en cada rincón del país.
Hoy tenemos la suerte de contar con tres excelentes profesionales: Gabriel Ciccone, psicólogo; Pamela Torres, concejal por San Rafael; y el doctor de la comunidad Wichi de Salta, Dr. Rodolfo Franco.
Primero le doy la palabra al secretario general de la Multisectorial Federal, Pablo Sercovich.
Compañero Pablo A. Sercovich:
Muchísimas gracias, Cecilia. Felicitar al equipo de Salud por este nuevo espacio que se abre, donde las compañeras y compañeros invitados van a ofrecer seguramente sus miradas sobre esta propuesta que surge del trabajo mancomunado de las distintas compañeras y compañeros en los encuentros precedentes, y que seguramente nos va a permitir, en el conjunto de las militancias, una referencia que podamos abordar en el diálogo del taller que se va a realizar una vez terminada la sucesión de encuentros que van a tener lugar hasta mediados del mes de septiembre.
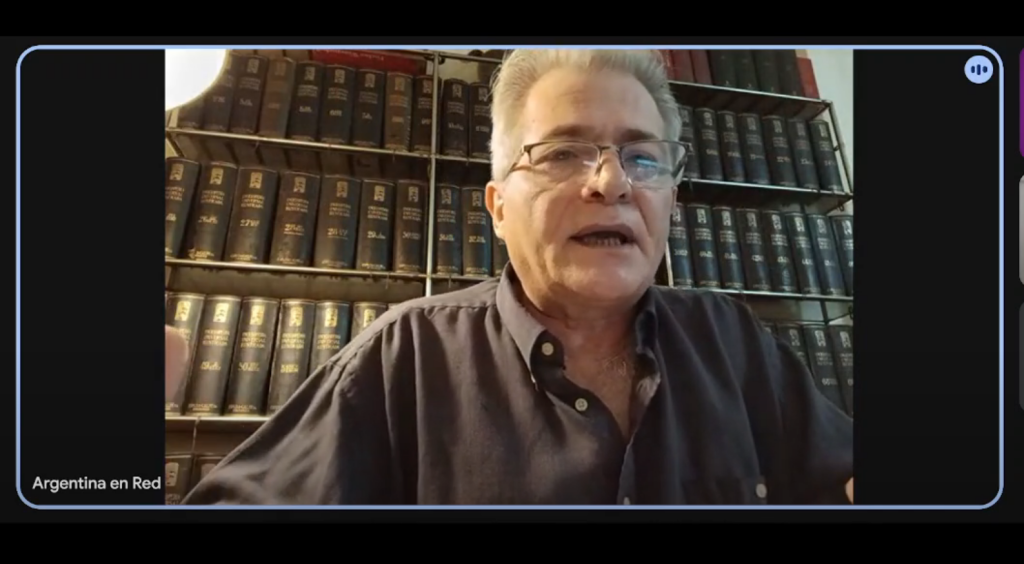
Agradecer, por supuesto, la importantísima participación de las compañeras y compañeros panelistas, agradecer que hayan aceptado la invitación. Con muchas y muchos de ustedes no es la primera vez que estamos en el marco de un espacio de intercambio, de reflexión, y la realidad es que tenemos expectativas, tanto desde este equipo de Salud como desde el resto de multisectoriales que están en este momento coordinando estos encuentros, en la posibilidad de transcribir estas exposiciones y ofrecer al conjunto de compañeras y compañeros del ámbito multisectorial y del conjunto de las militancias de Argentina y de la región, esta posibilidad de participar en lo que van a ser los intercambios y la producción de consensos.
Intervenciones y Ponencias
Rodolfo Franco:
Bueno, yo en realidad soy porteño y hace 12 años, a los 63 años, me vine a vivir acá a Salta, sabiendo que en la zona no había médicos. Siempre fue un poco el sueño del pibe: ser médico en los lugares donde no había médicos, porque en Buenos Aires éramos muchísimos y nos chocábamos.

Hace 12 años que estoy acá. Me jubilé hace casi un año, pero sigo trabajando porque no tienen a quién poner en mi lugar. Así que me siguen pagando en negro para que continúe.
La lucha más grande que tuve acá en Salta siempre fue por la inclusión de la gente en la salud. El sistema de salud de Salta es absolutamente exclusivo, no inclusivo. Y sobre todo con la gente que llaman del interior, que generalmente son pobladores originarios, a quienes el sistema ningunea todo el tiempo. Les dan turnos en horarios imposibles: por ejemplo, a las 8 de la mañana, cuando recién a esa hora pueden tomar el colectivo desde sus comunidades. Llegan al hospital a las 10 o 10:30 y su turno era a las 7 o 7:30, ya lo perdieron.
Son cosas esotéricas, que parecen de un libro de García Márquez. Luchando contra todo eso, llegué a cargar en mi camioneta a quienes tenían que hacerse análisis de laboratorio y los llevaba hasta Embarcación, que está a 50 km, los viernes, para que llegaran temprano. Porque si llegaban a las 10 de la mañana les decían que ya habían perdido el turno, que no se sacaba más sangre. Entonces empecé a llevar a 10, 15 personas en mi camioneta, hasta que entendieron que había que atenderlos aunque llegaran a las 10, porque la otra opción era quedarse a dormir en Embarcación. Algunos tienen parientes allí, pero la mayoría no. Era toda una complicación. He tenido 20 luchas de ese tipo.
Coordinadora: Rodolfo, exactamente, ¿dónde te encontrás en Salta?
-El pueblo se llama Misión Chaqueña. Resulta que acá en el norte de Salta, antiguamente había misiones anglicanas. En una época esto no pertenecía a la Argentina, sino que era parte de un territorio nacional que incluía también parte, o casi toda, Formosa. Creo que se hicieron provincia alrededor del año ’50 o ’47. Antes, esto no era nada: como Tierra del Fuego cuando yo era chico, que era un territorio nacional que parecía solo un par de piedras, como si no hubiera nadie.
Esto se incorporó a Salta no hace tanto, hace 60 o 70 años. Y los salteños de la capital, de la “Salta Linda”, consideran que esta zona es de cuarta. Ni vienen, algunos ni la conocen. Me pasó de pararme en la plaza principal de Salta y preguntarles a chicos de la escuela si sabían que Salta tenía un norte, y me decían que no. Ignoraban que había población originaria en el norte.
Coordinadora: Las comunidades son wichí, nos decías.
Rodolfo Franco:
Sí, los wichí son la mayoría, aunque también hay collas y diaguitas, que son las tres etnias más importantes. Después hay otras: chulupíes, chorotes, unas 13 o 14 más. Sus costumbres son bastante similares, aunque varía el idioma. También hay tobas y guaraníes, pero en comunidades más chicas. En el norte, los wichí son la comunidad más grande; y en el sur, los diaguitas o collas.
Coordinadora: ¿Y cómo impactan las políticas en la salud allí?
Rodolfo Franco:
Ahora estamos peor que antes. Antes nos llegaba el plan Remediar con muchos medicamentos. A veces hasta me sobraban. Mi centro de salud es de atención primaria y, por ejemplo, me llegaba ácido valproico en exceso: yo tenía dos pacientes y me mandaban 20 cajas, así que lo derivaba al hospital de Embarcación. Pero últimamente no llega nada, ni amoxicilina.
Estamos con muchas dificultades. La gente tiene que comprar los medicamentos, y decirle a una persona que en un 80% de los casos es indigente: “Andá a comprar amoxicilina o paracetamol para tu hijo”, es como una patada en la frente.
Coordinadora: ¿Y qué te parece? Yo te había mandado un poco los textos y los consensos que habíamos estado trabajando en la Multisectorial. Me gustaría saber tu opinión y qué pensás de un sistema único de salud.
Rodolfo Franco:
Yo sé que muchos de ustedes… me parecería maravilloso. Sí, el Sistema Único de Salud es una deuda pendiente que tenemos desde que yo me recibí de médico hace 48 años. Tendría que haber un sistema único de salud que pudiera ser accesible para todos, que la salud pueda ser un bien común y no un negocio. En fin, sí. Abogo completamente por un Sistema único de salud, que sea inclusivo. Eso, que sea inclusivo, sobre todo.
Pamela Torres:
Muy buenas noches para todos. Muchísimas gracias por el espacio, Ceci, y a todos quienes están en la Multisectorial. La verdad es que es más que un honor para mí poder acompañar en esto, y más teniendo en cuenta la magnitud de lo que se busca, que es obviamente tremendo, ¿no?
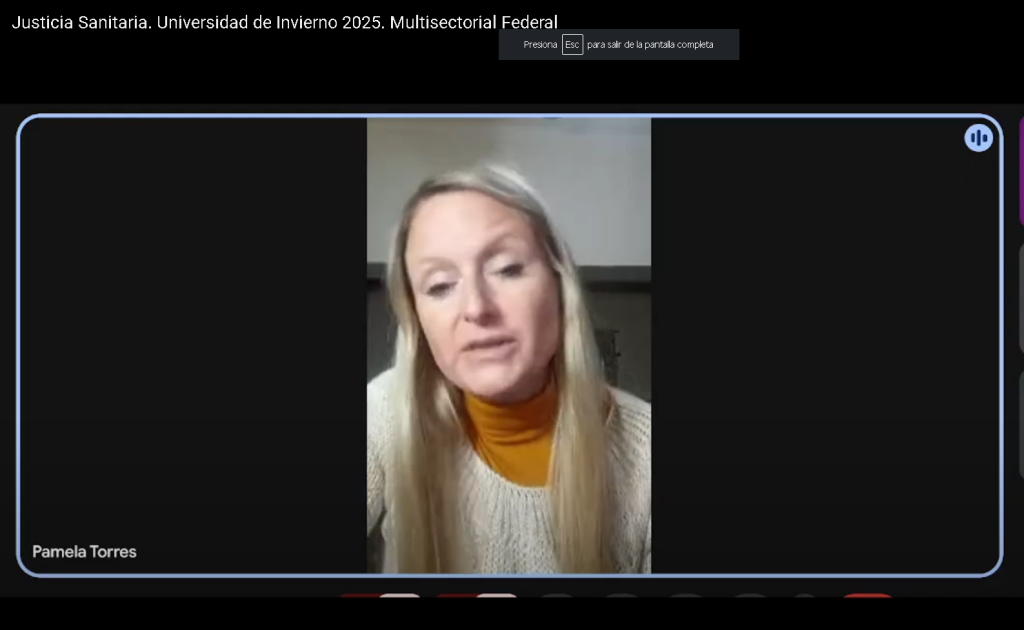
También para sumar a la realidad que tenemos en el interior, como bien lo decía el doctor, y lo que muchas veces nos sucede a quienes vivimos en zonas alejadas de las capitales.
Bueno, mi nombre es Pamela Torres. Soy concejal en este departamento, en San Rafael, Mendoza. Es mi segundo mandato. Venimos trabajando en distintas temáticas, pero en los últimos dos años nos hemos enfocado en una cuestión bastante triste, una realidad que nos sacude mucho: el suicidio y las adicciones en nuestra provincia.
Así que, bueno, en el marco de eso es de lo que les voy a conversar en un rato más.
Coordinadora: Muchísimas gracias, Gabriel. Te toca.
Gabriel Ciccone:
Bueno, buenas noches. Muchas gracias por aceptar esta charla. Gracias a María por hacerme el contacto con la multisectorial y por el espacio. Una de las cosas que más valoro de este espacio es la amplitud: es un lugar donde todos sentimos que tenemos voz y voto. Eso me parece realmente fundamental, más aún en este momento.

Mi carrera es la psicología. Soy psicólogo desde hace un tiempo. En Mendoza vivo hace poco; justo me enganchó la pandemia y ya me quedé. Anteriormente trabajé durante casi 10 años embarcado en las islas del Delta del Tigre, en Buenos Aires, es decir, en Salud mental en un lugar literalmente aislado, con personas que probablemente nunca habían conocido tierra firme y que tenían costumbres de antes de la colonia.
Fue todo un desafío y un enorme aprendizaje. Poco a poco, en estos momentos estoy teniendo una nueva experiencia de trabajo en Salud mental a nivel sindical, en una coyuntura claramente nada favorable. Además, me especialicé en Gobierno y Gestión pública, por lo que mi intención hoy es abordar algunos ejes vinculados con los discursos que estamos escuchando últimamente, que coinciden bastante con los antiguos paradigmas.
Y como queremos cambiar paradigmas, me parece que los abordajes pueden ser bastante diferentes, lo que no significa que sean necesariamente novedosos. Bueno, vamos a ver qué podemos charlar.
Coordinadora: Está bien. Bueno, muchísimas gracias. Somos muchísimos. La verdad es que creo que hemos superado ampliamente las otras convocatorias. Creo que somos cerca de 40 o 50, más de 40. Estoy buscando el numerito. Bueno, muchísimas gracias a todos por conectarse. Sé que hay mucha gente interesada por el tema de discapacidad. Ahí ya me levantaron la mano. El tema de discapacidad… son tantos los temas en salud. Sé que iba a estar la gente del Garrahan, no sé si llegaron. También íbamos a hablar un poquito de lo que ha sucedido con Sedronar en algunos puntos del país. Así que, bueno, muchísimas gracias a todos. Rodolfo, te doy la palabra para escucharte.
Rodolfo Franco:
Perfecto. Sí. Yo creo que necesitamos un Sistema Único de Salud en todo el país, uniforme. Hay montones de comunidades, como cuenta el compañero de las islas del Tigre, que conozco. Pueblos sin ambulancia. Un depósito de ambulancias inmenso en el Ministerio de Salud de Salta, todas rotas, que nadie va a reparar nunca. Y se necesitarían en todo el territorio. Ambulancias sin combustible, que se quedan varadas, o con ruedas pinchadas porque son de pésima calidad. A veces se usan ruedas quitadas a contrabandistas de Bolivia: la gendarmería se las incauta y luego las dona al Ministerio de Salud. Terminamos andando con ambulancias equipadas con esas ruedas. Es todo paupérrimo. Las salitas dan lástima: a veces no tienen luz, a veces no tienen agua. Hay salas abandonadas, salas construidas sin personal, ni siquiera enfermeros. Ahora la última brillante idea del ministro de Salud es crear una residencia gratuita para enfermeros durante un año, sin pagarles ni un sándwich. Es volver a la esclavitud, al tiempo de antes del peronismo, antes del 45. Espantoso. Obviamente necesitamos un cambio.
Coordinadora: Está bien. Rodolfo, ¿qué signo político gobierna Salta? Muchos lo sabemos, pero es para quienes no saben mucho.
Rodolfo Franco:
En realidad, según quién vaya ganando, se pone la camiseta. El mismo político que está ahora, el gobernador, ha sido del PRO, ha sido del peronismo, y ahora está enamorado de Milei. Si sube el perro Pluto, se va a enamorar del perro Pluto.
Coordinadora: Ahí le están haciendo una pregunta. ¿Cómo está el tema del alcoholismo y la TBC (tuberculosis) por allí, doctor Rodolfo?
Rodolfo Franco:
La TBC tiene que ver con la desnutrición, y hay muchísima. Muchísima TBC, muchísima desnutrición. Y el alcoholismo es una enfermedad que en Salta no se considera como tal. El machismo hace que se vea bien que una persona tome, se naturaliza sobre todo entre los varones, aunque ahora también las mujeres están tomando mucho. Hay muchísimo alcoholismo y nadie hace nada para frenarlo. No hay campañas del gobierno ni para las adicciones ni para el alcoholismo.
Acá, donde yo vivo, al ser zona rural, no hay mucha droga porque los caminos son horribles. Los narcotraficantes prefieren rutas más transitables. De hecho, en comunidades más al este, sobre la Ruta 81 que va a Formosa, sí hay mucho más consumo porque llegan más fácil.
Coordinadora: La compañera Rosmery Chuquimia Alcón, del Panel de Migrantes, pregunta cómo ha afectado la salud a los migrantes.
Rodolfo Franco:
Donde yo vivo no hay migrantes, es población local. El pueblo Misión Chaqueña tiene un 97% de población wichí y un 3% de gente no wichí, entre los que estoy yo. Migrantes no hay porque estamos lejos de la frontera. Pero lo que hacen ahora de cobrar la atención a los migrantes me parece un disparate. Su incidencia es mínima en la cantidad de atenciones. Y además, los hospitales dan lástima: si vas a cobrar, al menos deberías ofrecer un servicio adecuado. Acá los médicos atienden tres de diez personas y se van.
Coordinadora: ¿Qué número de habitantes tiene la ciudad?
Rodolfo Franco:
El pueblo donde vivo tiene 6.000 habitantes. Embarcación, que es la ciudad grande más cercana, debe tener algo de 40.000. Es la quinta ciudad de Salta. Más grandes son Orán, Tartagal o Güemes. Embarcación es una ciudad de alrededor de 40.000 habitantes, contando el área rural, que es numerosa.
Coordinadora: ¿Y el hospital regional más cercano?
Rodolfo Franco:
Es el de Embarcación, a 50 km, por un camino espantoso. A veces las embarazadas salen de la salita sin trabajo de parto y llegan allá con el bebé en la mano, porque terminan teniendo el parto en la ambulancia. Para todo tenemos que ir a Embarcación: correo, banco, hospital, todo está allá.
Coordinadora: Acá llegan más preguntas. Solio Valle dice: “Buenas noches. Yo agregaría el alcoholismo, la TBC y las ETS. En Buenos Aires también hay un aumento preocupante, en zona oeste se ve bastante. Gracias.”
Rodolfo Franco:
Tiene razón. Acá el único control que se hace es a las embarazadas. Desde que estoy, hace 12 años, no hemos tenido embarazadas con sífilis ni con HIV. Yo debo haber atendido unos 70 partos, y en total se habrán hecho unos 3.000 partos en la zona. La población es muy prolífica. Se hacen los controles y, por suerte, no aparecen esas enfermedades. Pero en otras zonas de Salta, con más movimiento y recambio de gente, puede pasar. Acá, como no hay trabajo, la gente va a trabajar a las fincas: pueden estar a 20, 50 o 100 km. Los jóvenes se desparraman y conocen gente de otras comunidades o etnias. Seguramente tienen relaciones sexuales, pero la protección no existe. Antes, con el plan Remediar, venían preservativos y yo los repartía a mano llena. Ahora no llega nada. Ni anticonceptivos, ni pastilla del día después. Nada. Y esto es grave sobre todo en casos de abuso, que hay muchísimos. Por suerte en mi comunidad no son tantos, porque acá se respeta bastante a las mujeres.
María Castillo:
Encantada, Rodolfo. Te quería hacer una consulta, porque ayer fui convocada por un área de Nación, el área de Epidemiología, porque están trabajando en un nuevo registro respecto de los suicidios. Yo soy diplomada en Suicidiología, pero también hablaban de los registros que hay a nivel nacional en los sistemas ambulatorios de tratamiento, no solo de Salud mental sino de cualquier patología.
Entonces, mi pregunta o mi interés por saber es qué pasa con ustedes. Digo, si acá donde estoy yo, que es en Punta Alta, no se hace nada, y ahora te escucho plantear que casi no hay medios de protección, no solo para un embarazo sino también para una enfermedad de transmisión sexual, me pregunto: ¿de qué manera se puede ayudar o de qué manera podemos visibilizar que a ustedes también les pasa esto?
Me resultaba importante saber qué es lo que sucede en su realidad.
Rodolfo Franco:
No, no entendí muy bien la pregunta, discúlpame.
María Castillo: Sí, lo que quiero saber es eso: si el área de Epidemiología los tiene en cuenta a ustedes como un registro, si los releva respecto de lo que sucede en tu área.
Rodolfo Franco:
-Yo creería que no. Nunca vi que alguien de Epidemiología se acercara a preguntarme nada. Nunca. A lo sumo seremos un número más que se carga desde el ministerio y que se presume. Lamentablemente, esto suele ser así. Aparte, el Ministerio de Salud de Salta miente mucho con todo, incluso con la desnutrición infantil. Ha mentido sistemáticamente con todos los gobiernos anteriores a este: decían que no había desnutrición infantil y había 200 chicos muertos en el norte, en Tartagal, en los lugares más pobres. Espantoso.
Coordinadora: Gabriel, hacías una pregunta sobre los 6.000 habitantes distribuidos en kilómetros cuadrados. A ver, vamos a leerla bien: esa población de 6.000 personas, ¿en qué extensión del territorio viven? ¿Cuántos kilómetros cuadrados?
Rodolfo Franco:
Nosotros tenemos 900 hectáreas en este pueblito que se llama Misión Chaqueña. Digo 900 hectáreas porque es una donación de la iglesia anglicana. En realidad, este territorio era originalmente de los wichí. La iglesia anglicana se lo compró al Estado Nacional en algún momento. En esa época, como mencioné antes, parecía que no pertenecía mucho a la Argentina: los ingleses tenían todas las ganas de quedarse, como en las Malvinas, pero con la guerra de las Malvinas se tuvieron que ir y entonces donaron esas tierras a las poblaciones wichí.
El pueblo vecino, que es más pequeño y tiene menos habitantes, se llama Carboncito y cuenta con alrededor de 2.000 habitantes en 3.000 hectáreas. Ellos pueden intercambiarse: si alguien de Misión Chaqueña quiere mudarse a Carboncito y hay lugar, puede hacerlo pidiendo permiso a los caciques. No tienen título de propiedad formal.
Coordinadora: Una pregunta: ¿y de qué vive la gente? ¿Cuál es su sustento?
Rodolfo Franco:
Acá la tierra no es muy buena para el cultivo. Es dura, difícil de trabajar, hace mucho calor en verano y mucho frío en invierno, lo que afecta a las plantas. Por eso, la horticultura no es una opción importante. La gente vive de la caza; los que todavía cazan y pescan; otros hacen artesanías o muebles cortando el monte; algunos realizan changas en las fincas. Cuando hay cosechas, se van como trabajadores temporales a lugares como Mendoza o Jujuy; a esos trabajadores los llamamos “golondrinas”. Son explotados laboralmente de forma espantosa. El jornal es de aproximadamente 1.500 pesos por día.
Coordinadora: Varios participantes preguntaron sobre la trata y la composición de la población según edad y sexo. Paula Ulivarri, del Observatorio de Salud Mental de Salta, también hizo consultas sobre epidemiología y salud mental. Rosmeri preguntó si algún intendente había propuesto infraestructura para hospitales, centros de alimentación por desnutrición o proyectos de producción de alimentos.
Rodolfo Franco:
Sobre la trata, esta no es un lugar de paso, por lo que no llegan muchas personas de afuera. Desde que tengo 12 años, solo nos falta una niña; no se perdió ningún chico y no tenemos casos abiertos de trata ni de prostitución conocidos. Salta es un lugar propicio para la trata por la cercanía a la frontera, por eso las madres recomiendan a sus hijos no acercarse demasiado.
Coordinadora:
Al ser una comunidad tan cerrada, ¿hay endogamia?
Rodolfo Franco:
Sí, todos son parientes.
Coordinadora:
-¿Y eso genera algún problema de salud?
Rodolfo Franco:
—No que yo sepa. Lo que sí tienen es mucha artritis reumatoidea. Lo hemos estudiado con médicos del Hospital del Milagro de Salta; reumatólogos vinieron a estudiar la comunidad por la alta incidencia de esta enfermedad. Esto también ocurre en comunidades tobas alrededor de Rosario y en comunidades originarias en Venezuela y México. ¿Por qué sucede? No se sabe, no hay hipótesis concluyentes.
Coordinadora: La compañera Leonor González hizo una pregunta: por lo que relató, ¿no se cumplen los derechos que establece la Constitución (artículos 31, 41, 42 y 43), y la gente padece violencia social e institucional? ¿Hay algún mecanismo de protección o están librados a su suerte?
Rodolfo Franco:
Cuando surge algún problema con un menor, por ejemplo si lo encuentran drogado, o si hay una chica con discapacidad mental sin atención, buscamos soluciones. Hubo un caso de una niña con retraso madurativo y problemas mentales que atendimos en Salta Capital con una psiquiatra y una neuróloga. Yo informé a la defensora de menores de Embarcación, quien citó a la madre y abrió un expediente. En el pueblo se sabe que esta chica tiene protección legal; por eso, los chicos que podrían molestarla se mantienen alejados. Esto ha funcionado y ha protegido a la menor.
Coordinadora: Bueno, compañeros, vamos a darle la palabra a Pamela y enseguida seguimos conversando de San Rafael, al sur de Mendoza, donde yo también estoy. Otra realidad local más, desde el centro de la Argentina.
Pamela Torres:
Sí, gracias. Tenía intenciones de compartir pantalla. Ahí estamos viendo. Bien. Lo que quería mostrar es algo sencillo, pero que ayuda a explicar en qué estamos trabajando.
Soy de San Rafael y, como comentaba hace un rato desde el Consejo Deliberante, nuestra realidad es bastante compleja. A comienzos del año pasado tuvimos una serie de suicidios que resultaron muy impactantes para nuestra población y para el sur de Mendoza, que contaba con muy pocas herramientas, prácticamente ninguna.
Frente a eso, armamos una Mesa Interdisciplinaria desde el Honorable Concejo Deliberante. Participamos unas 90 personas y luego se conformó formalmente el Consejo Departamental de Salud Mental a través de una ordenanza.
En esta red participan instituciones municipales, provinciales, nacionales e incluso organismos como Sedronar, que en ese momento se sumó al trabajo. Esto generó un impacto provincial, porque San Rafael es uno de los departamentos con mayor índice de suicidios en Mendoza, y la provincia en general tiene cifras muy elevadas.
A raíz de esto, se creó en San Rafael la Coordinación Zona Sur de Salud Mental y Consumos Problemáticos. También logramos que se habilitara una guardia de salud mental y la línea 148, opción 0, para asistencia inmediata a personas en crisis o con pensamientos suicidas, y para orientar a sus familias.
Desde el municipio impulsamos como prioridad la prevención. Tenemos un equipo de psicólogos en 28 centros de salud, de los cuales 18 cuentan con profesionales dedicados desde hace más de 3 años a capacitaciones en prevención del suicidio. También existe un programa municipal con talleres que recorren escuelas, clubes y organizaciones.
Quiero destacar el trabajo de Melina Martín y Marcela Gaurón, que además de la prevención acompañan la posvención. Esto es muy importante porque en San Rafael hemos tenido casos que afectaron profundamente a comunidades y entornos laborales, y fue necesario trabajar allí.
El municipio asumió hace años un rol activo en Salud, algo que no corresponde formalmente a su responsabilidad, pero que se volvió indispensable. Hoy colaboramos también con equipos provinciales en prevención y posvención.
En 2024 se registraron oficialmente unas 200 muertes por suicidio en Mendoza y 700 intentos, aunque sabemos que las cifras reales son más altas. Nosotros no tenemos acceso a estadísticas directas, ya que eso lo maneja la provincia. Este ocultamiento de datos limita el trabajo local, porque la información fortalece los territorios.
A pesar de esas trabas, seguimos avanzando. Organizamos un Congreso en octubre, en el marco del Día Mundial de la Salud Mental, con la participación de más de mil inscriptos. Nos acompañaron, entre otros, Martín Álvarez y Ernesto Páez, coautores de la Ley Nacional de Prevención del Suicidio, y también Águeda Duarte desde Tucumán y Florencia. Hubo fuerzas de seguridad capacitadas en emergencias y muchos equipos locales.
En San Rafael, una población de más de 230.000 habitantes, la comunidad se conoce mucho y articula con facilidad en salud, educación y seguridad. Pero igual nos enfrentamos a obstáculos: para capacitar en ciertos espacios necesitamos permisos, y no siempre el municipio puede ingresar. También insistimos en usar la palabra sensibilizar, porque “concientizar” a veces no funciona del todo.
Hemos trabajado con clubes, uniones vecinales, iglesias, docentes, psicólogos y psiquiatras locales. También con referentes como Diego Cáceres, psicólogo social, con quien articulamos grupos en clubes y espacios comunitarios.
La problemática de las adicciones es enorme. Hemos recibido reclamos de familias que deben llevar a sus hijos a Buenos Aires o al norte de la provincia porque acá no hay centros de día con internación. Y aunque algunas obras sociales cubren parcialmente, muchas familias quedan desamparadas.
Un dato alarmante de este año es el aumento de niños con síndrome de abstinencia neonatal. El número es muy alto y preocupante.
El municipio es peronista, la provincia está gobernada por el radicalismo. Pero creemos que la salud mental es un tema transversal que no puede quedar atrapado en disputas políticas. Por eso articulamos en red. Sin embargo, decisiones como el despido de 15 trabajadores de Sedronar que estaban en puntos de escucha en San Rafael son un retroceso gravísimo: nos quitan herramientas en lugar de sumarlas.
También hay que decirlo: Mendoza es la única provincia del país que aún no adhirió a la Ley Nacional de Prevención del Suicidio, que ya tiene casi 10 años. Hubo una resolución en septiembre de 2024 que busca “adherir”, pero no es lo mismo: la adhesión real depende de la legislatura.
Por eso seguimos presionando desde abajo, de manera responsable, para que se cumplan las leyes y se respeten las obligaciones del Estado. Mientras tanto, en San Rafael sostenemos el trabajo en red con todos los sectores: Estado, privados, sociedad civil, clubes, uniones vecinales, pastores, organizaciones sociales. Nos falta tiempo y recursos para atender la enorme demanda, pero no bajamos los brazos. Incluso estamos pensando en producir cápsulas audiovisuales de 10 minutos en YouTube para orientar a la población sobre dónde acudir y qué recursos existen.
En conclusión, nuestro compromiso es seguir fortaleciendo la prevención, la posvención, la asistencia en adicciones y la sensibilización comunitaria. Esta es una tarea de por vida, que requiere recursos, articulación y voluntad política real.
Coordinadora: Muchas gracias, Pamela. Hay muchísimas preguntas, pero me gustaría darle la palabra a María Constanza, que levantó la mano. Después seguimos con Gabriel y abrimos el debate para todos.
María Castillo:
Primero quiero felicitarte, Pamela, porque es muy difícil que un municipio pueda sostener este trabajo solo. Yo me formé con Martín Álvarez y Ernesto Páez. Hoy soy secretaria adjunta de la Red Mundial de Prevención del Suicidio y también estoy certificada por UNICEF.
Quiero decirte que ustedes van a dejar el alma, pero mientras la provincia no adhiera formalmente a la Ley Nacional, muchas veces no van a poder hacer los abordajes necesarios ni garantizar que los protocolos se cumplan. La decisión política no está, y las resoluciones que hicieron son solo un gesto para quedar bien.
Lamentablemente, quienes gobiernan de turno entienden que una vida es un voto, y no lo es. Es muy triste que ustedes pongan tanto esfuerzo y se encuentren con ese freno. El municipio puede avanzar hasta cierto punto, pero después, cuando se necesita un trabajo interdisciplinario o informes formales, ya no tienen cómo hacerlo. Esto se vio, por ejemplo, cuando estuvieron en Malargüe con Martín y Ernesto: se generó una gran movilización. También cuando, gracias a Gabriel, yo pude intervenir, pasó lo mismo.
Por eso creo que somos todos los que debemos empujar. No sé si ustedes en el municipio tienen la herramienta de convocar a una consulta popular, que es un recurso posible para poner en evidencia por qué la provincia no adhiere. Porque mientras tanto, la cantidad de víctimas sigue aumentando.
Pamela Torres:
Gracias, María.
El año pasado, en este congreso con 11 participantes, vimos que esta es la forma que tiene la gente de expresarse y participar. Vino gente de distintos departamentos de la provincia de Mendoza y fue impresionante la posibilidad de generar estos espacios, donde hablamos de prevención del suicidio, pero también de problemáticas vinculadas, como el consumo problemático, las infancias y la salud mental en general.
Coincido en que deben existir lineamientos claros. Los gobiernos pasan, y las resoluciones se borran mucho más fácilmente que las leyes. Por eso es tan importante la adhesión a la ley: garantiza recursos específicos para los municipios. Nosotros no los recibimos. El municipio ha puesto todo de sí para sostener estos espacios, en colaboración con organismos como Sedronar. Pero necesitamos la ley.
Existen proyectos presentados. El senador Mauricio Sat presentó en dos oportunidades iniciativas relacionadas: una con la adhesión a la Ley Nacional de Prevención del Suicidio (proyecto PIPAS) y otra para disponer de ambulancias psiquiátricas destinadas a la atención de emergencias en salud mental. Ambas iniciativas quedaron estancadas. Esto no es un invento, sino una necesidad real de nuestro departamento y de toda la provincia de Mendoza.
A veces escuchamos lo que pasa en Buenos Aires y nos sorprende, porque por televisión parece que hay más acceso, pero acá la realidad es otra. Creo que hay una política que apunta a mantenernos ignorantes, debilitando la educación, y también enfermos, quitando recursos en salud. Es como una conspiración contra la sociedad: sin educación y sin salud mental, no hay salud posible.
Además, sigue habiendo prejuicios: la salud mental todavía se ve como un tabú, solo se habla cuando ocurren muchas muertes seguidas o cuando hay personas en la calle con conductas que generan impacto. Como responsables en políticas de salud, no podemos jugar con esto. No podemos trabajar solo por demanda coyuntural. Necesitamos políticas claras y de largo plazo.
Yo, en lo personal, trabajé muchos años en defensa del consumidor en San Rafael, y hace dos años me sumé a esta temática. La salud mental no puede tratarse como un tema de temporada: exige un abordaje permanente. Por eso pongo mi contacto a disposición y me comprometo a volver a poner a Mendoza en agenda.
Gabriel Ciccone:
Coincido plenamente con el panorama que dio Pamela. Hay una diferencia importante: una cosa es el trabajo del municipio de San Rafael y otra muy distinta el de la provincia. San Rafael se está distinguiendo porque hace mucho con muy pocos recursos. Se puede mejorar, claro, pero lo que se hace es muy valioso.
El problema es que la provincia no adhiere a la Ley Nacional de Prevención del Suicidio. Aun teniendo el proyecto PIPAS con media sanción en el Senado, seguimos sin una ley provincial. La Ley Nacional de Salud Mental, al ser de orden público, no requiere adhesión, pero en la práctica la desconocen.
No existen protocolos ni indicadores de calidad en Mendoza. No hay personal específico para la prevención del suicidio: el mismo trabajador del centro de salud, en sus ratos libres, debe ocuparse de esto, lo cual es imposible. Tampoco hay guardias ni modalidad organizada. Entonces, ¿para qué sirven las resoluciones si en la práctica es lo mismo que nada?
La Dirección de Salud Mental recibe el 25% de lo recaudado en juegos y casinos, es decir, no menos de 100 millones de pesos al año. Plata hay, y mucha. La pregunta es qué se hace con esos recursos. Mientras tanto, lo que muestran en redes sociales —el Instagram del Ministerio de Salud, por ejemplo— es pura escenografía, muy bonita pero vacía.
Por eso quiero destacar nuevamente el trabajo de San Rafael, porque es realmente loable. Y creo que estos encuentros pueden servir para que, como decía María, vayamos conociéndonos e intercambiando colaboraciones. Con todo gusto, yo trabajaría en esos territorios, al lado de Rodolfo y de su población. Cada uno podrá colaborar en la medida de sus posibilidades, pero lo importante es empezar a tejer esa red.
Laura Moyano:
Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Laura Moyano, soy técnica superior en acompañamiento terapéutico y vivo en la ciudad de Mar del Plata.
Me parece muy interesante toda esta charla, pero creo que hemos dejado de lado la perspectiva de género, sobre todo en relación al consumo.
Quiero aclarar algo sobre el chineo, ya que lo mencionaron. Se trata de una práctica aberrante que realizan algunos sectores de poder en ciertas provincias, amparados por autoridades. Consiste en que los hijos de estancieros o familias adineradas buscan a niñas púberes o adolescentes y las violan. Está mal llamado chineo, porque en realidad se apunta a las víctimas y no a los agresores.

Por otro lado, no hay casi estadísticas de suicidio vinculadas a estas situaciones. El acompañamiento terapéutico es fundamental, pero todavía no existe una ley que nos reconozca ni nos enmarque dentro del sistema de salud.
En cuanto al consumo problemático, sabemos que no se centra solo en la sustancia, también incluye otras formas de adicción. La ludopatía, por ejemplo, ha provocado muchos suicidios en adolescentes. Hoy los chicos tienen acceso ilimitado a redes sociales y a las tarjetas de sus padres, lo que los lleva a apostar compulsivamente en plataformas online. Cuando pierden, la desesperación puede terminar en tragedias. Se habla de casinos, pero no tanto de las publicidades invasivas ni de cómo se fomenta este consumo en sectores que pueden acceder a tarjetas y homebanking.
En el caso de las mujeres, la situación es aún más grave. En Mar del Plata, por ejemplo, en los últimos femicidios de adolescentes o jóvenes siempre apareció el consumo como un factor asociado. La mujer consumidora suele ser estigmatizada: le quitan a sus hijos, es violentada o su cuerpo es reducido a mercancía. Sin embargo, poco se trabaja en la articulación entre consumo problemático y la violencia de género.
Vivimos en un contexto social en el que todas las personas atravesamos la salud mental, incluso nosotros mismos frente a la impotencia de no poder resolver muchas situaciones. Los usuarios no acceden a la medicación que necesitan, y quienes están en situación de calle necesariamente deberían tener un acompañamiento en salud mental, pero no ocurre.
Quiero señalar también que desde Sedronar han despedido a muchos trabajadores y trabajadoras, dejando dispositivos vacíos. Lo poco que se sostiene, en algunos casos, depende de las provincias, pero el panorama general es de desmantelamiento, ocultamiento y falta de recursos. Por eso es tan difícil trabajar: no solo por la escasez de dispositivos, sino también por el estigma que pesa sobre la salud mental.
Creo que estas charlas sirven para visibilizar algo central: en todo el país hay una ausencia del Estado en salud, y especialmente en salud mental.
Paula Ulivarri:
Hola, ¿cómo están? Soy Paula, psicóloga, y trabajo desde hace cuatro años en la Secretaría de Salud Mental de Salta, a la que ingresé durante la pandemia. Antes estuve en tareas de gestión hospitalaria, pero desde entonces me dedico a este campo y formamos el Observatorio de Salud Mental.
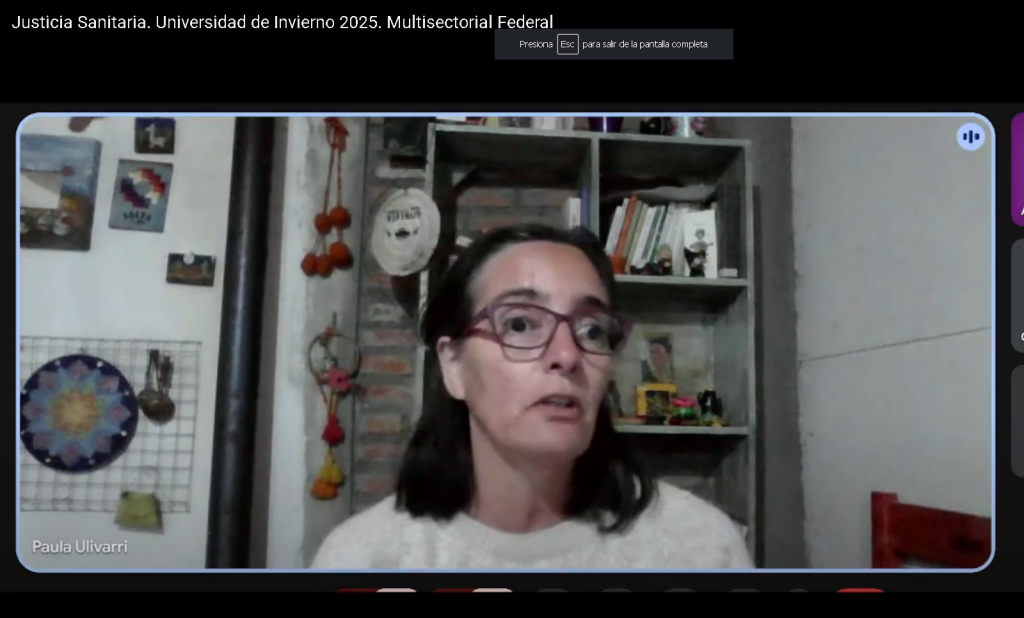
Quiero aclarar algo: sí existe una ley de prevención del suicidio y de notificación obligatoria. En Salta, con el gobierno anterior, se firmó un acuerdo que permitió descentralizar la información. Eso significó que ya no quedara solo en la Dirección de Epidemiología —que maneja cientos de notificaciones y suele relegar la salud mental—, sino que pasara a nuestros equipos.
Desde hace dos años venimos trabajando con hospitales y equipos de salud para sensibilizar sobre la importancia de notificar los intentos de suicidio. Cada hospital tiene un vigilante epidemiológico que debe registrar los casos con una ficha nacional, que en Salta adaptamos en base a una propia que teníamos desde 2010.
El problema es que muchos equipos de guardia se resisten a poner diagnósticos vinculados a salud mental, violencia de género o intentos de suicidio. Prefieren anotar un traumatismo de cráneo, por ejemplo. Para revertirlo, vamos personalmente a las áreas operativas, explicamos que colocar esos diagnósticos no trae consecuencias legales y que es fundamental para poder asistir a las personas. Es un trabajo de hormiga, hecho por apenas tres personas que coordinamos todo esto.
En los hospitales de capital, otro obstáculo es la Ley de Salud Mental, porque todavía se niega el ingreso de personas con estas problemáticas a hospitales polivalentes. Hasta el año pasado, incluso, estaba prohibido cargar los intentos de suicidio en la historia clínica digital. Con mucha lucha conseguimos que se incorporaran, junto con los casos de violencia de género. Esto abre la puerta a que la salud mental sea considerada en la atención hospitalaria.
Cuando organizamos reuniones —como la de Embarcación, a la que convocamos con dos meses de anticipación— logramos que los equipos participen y así fortalecemos la red. Hoy podemos decir que hay un aumento de las notificaciones de intentos de suicidio y que en los hospitales los psicólogos deben dar turnos priorizados a estas personas. Sin embargo, seguimos con pocos recursos: apenas cuatro residencias de salud mental y un ingreso lento de psicólogos y psiquiatras al sistema, lo que hace muy difícil cubrir el interior.
Respecto a los suicidios consumados, la notificación es más compleja. Muchas veces depende de agentes sanitarios que se enteran en las familias, o de lo que informe la policía en medio de dudas legales sobre si fue homicidio o suicidio. Todo esto requiere tiempo y sensibilidad con el duelo de los familiares.
Hoy también estamos avanzando para que el único hospital privado de salud mental de la provincia, así como los psicólogos que trabajan en el ámbito privado, empiecen a notificar. Ya lanzamos capacitaciones con el Colegio de Psicólogos.
La historia clínica digital es una herramienta clave, aunque no todos los hospitales la tienen. A veces nos cortan el acceso, pero cuando podemos entrar revisamos diagnósticos sospechosos y hablamos con los equipos para que registren los intentos de suicidio como corresponde. Así aseguramos que esas personas reciban atención psicológica y psiquiátrica.
En la Secretaría somos tres personas: yo, otra psicóloga con formación en epidemiología y georreferenciamiento, y una enfermera formada en RISAM. Entre nosotras coordinamos la información y articulamos con los equipos hospitalarios. La descentralización fue un antes y un después: ahora recibimos directamente la información desde los hospitales, sin pasar por la burocracia de Epidemiología. Eso nos da la posibilidad de actuar rápido: yo, por ejemplo, recibo en mi celular las notificaciones de intentos de suicidio de toda la provincia.
En síntesis, lo que hacemos es construir un sistema de notificación y respuesta directa, con muy pocos recursos, pero que nos ha permitido avanzar en la sensibilización de equipos y en la incorporación de salud mental en la gestión hospitalaria.
Néstor:
Buenas noches. Quiero compartir un mensaje esperanzador, algo que nos permita irnos a descansar un poco más tranquilos.

Trabajé 45 años en salud pública, de los cuales 33 fueron en el área de adicciones en penales y hospitales psiquiátricos: 28 en La Plata y los últimos cinco en los penales de Dolores. Desde hace siete años vivo en Pila, un pueblo de 4.000 habitantes. Me mudé por la tranquilidad, pero me encontré con algo muy valioso: un sistema de salud local de excelente nivel. El municipio cuenta con un presupuesto de casi 4.000 millones de pesos anuales para salud. Para una población tan pequeña, resulta notable lo que se ha logrado:
- Dos hospitales en funcionamiento.
- Medicamentos gratuitos.
- Traslados sin costo hacia La Plata y otros centros de la zona, prácticamente a diario.
- Y, algo extraordinario, se incorporó recientemente un tomógrafo para la comunidad.
Por todo esto, creo que nuestro caso es casi una rareza dentro de la provincia de Buenos Aires, ya que dependemos directamente del gobierno provincial.
Mariana Medina:
Buenas noches. Mi nombre es Mariana Medina, pertenezco a la Red de Organizaciones Populares de Las Heras, Mendoza.

Quiero compartir cómo es la situación en nuestro departamento:
- La gestión departamental es radical, al igual que la provincial, y esto repercute directamente en la ausencia de dispositivos de atención.
- No existe ningún recurso efectivo al que podamos acudir. Solo contamos con un centro de prevención de adicciones, pero la agenda está completa hasta el año que viene.
- Las problemáticas se ven en la calle todos los días. Nuestro departamento es el segundo más grande de Mendoza y la falta de dispositivos agrava aún más la situación.
Desde la militancia territorial y política, entendemos que la crisis económica, social y política del país está profundizando los intentos de suicidio y los consumos problemáticos.
En nuestros territorios, las organizaciones comunitarias somos quienes intentamos salvar vidas. Muchas veces son los compañeros y compañeras quienes intervienen en situaciones críticas sin respuesta de ningún estamento del Estado.
Además, han proliferado dispositivos artesanales vinculados a iglesias, como las llamadas haciendas. Allí las personas son sometidas a metodologías con las que no estoy de acuerdo —ayunos, autodefiniciones estigmatizantes—, pero que, frente a la ausencia de alternativas, terminan siendo la única salida disponible para muchas familias. Este crecimiento preocupa porque instala una lógica de captación parecida a un “telar”, que se expande bajo la consigna religiosa.
Nos preocupa profundamente qué Mendoza y qué Las Heras vamos a dejar a las próximas generaciones, cuando ya hoy vemos niños, adolescentes y padres con problemas de consumo.
Por eso, creemos fundamental:
- Poner la temática sobre la mesa: no naturalizar lo que vemos todos los días —chicos consumiendo, buscando en la basura, atrapados por las apuestas online—.
- Visibilizar que no se trata de hechos aislados, sino de un fenómeno masivo y estructural.
- Multiplicar la militancia territorial junto a otras organizaciones, para que este debate tenga alcance departamental y provincial.
Frente a una realidad tan dura, lo que nos queda es la esperanza en la organización comunitaria. Estoy convencida de que la única salida es organizarse colectivamente.
Muchas gracias por el espacio.
Rosmery Chuquimia Alcón– Frente Social Migrante:
Buenas noches. Mi nombre es Rosmery, pertenezco al Frente Social Migrante y soy parte del Centro Migrante Plurinacional de la CTA Autónoma. Soy referente barrial, a cargo de un comedor en la Ciudad de Buenos Aires, y trabajo junto a compañeras en Lomas de Zamora y otros barrios populares.

Quiero compartir mi experiencia y preocupación en torno a la salud mental:
- Lamentablemente, pasé por la situación de que uno de mis hijos intentó suicidarse al tirarse de un tercer piso. Gracias a Dios no murió, pero ese hecho me mostró crudamente las falencias del sistema.
- En ese momento vi que desde el Gobierno de la Ciudad no había profesionales preparados para acompañar estas situaciones.
- También conocí de cerca experiencias como la de los Hogares de Cristo Obrero, que están a dos cuadras de mi casa. Si bien brindan contención, recurren a prácticas religiosas que respeto, pero que no resuelven el problema: los chicos vuelven a la adicción cuando egresan.
Creo que es urgente repensar las políticas públicas de salud mental, tanto en la Ciudad como en la Provincia:
- Se necesitan proyectos de trabajo que incluyan salud mental, porque los jóvenes que rescatamos no lo hicieron gracias a médicos o psicólogos, sino a través del acompañamiento cotidiano y del trabajo comunitario.
- Muchas veces nos encontramos con situaciones extremas: jóvenes que dicen “no quiero volver a casa”, intentos de suicidio, chicos a los que hemos tenido que sacar con la soga al cuello. Y cuando acudimos al hospital, la respuesta es un paracetamol y la indicación de sacar un turno que nunca llega en el CESAC del barrio.
- Así, terminamos con las manos vacías, frente a un Estado que promete accesos que en la práctica no existen.
Desde el área migrante trabajamos no solo con personas extranjeras, sino también con migrantes internos del país —compañeros y compañeras de provincias como Salta o Jujuy—, siempre desde la lógica de la inclusión sin discriminación.
La realidad es que muchas veces, cuando alguien tiene una adicción, queda automáticamente excluido del trabajo. Eso agrava la exclusión y dificulta aún más la recuperación.
Por eso creo que lo central es:
- Acompañar a jóvenes y adultos con consumos problemáticos desde una mirada integral.
- Fortalecer el trabajo comunitario, porque solos no podemos.
- Exigir políticas públicas reales, que brinden acceso efectivo y no solo en los papeles.
Lo digo con crudeza porque estas son las realidades que vivimos todos los días. Resolverlas solo será posible si trabajamos entre todos los equipos y organizaciones.
Muchas gracias.
Pamela Torres:
Muchas gracias, Rosmery, por tu aporte y por el gran trabajo que venís haciendo. En estos días tendremos también el panel de migrantes, que va a ser muy interesante, y ya vamos a compartir los links para que todos puedan participar.
Quiero sumar algunas reflexiones. Muchas veces lo que no logramos de arriba hacia abajo —es decir, desde las políticas públicas nacionales o provinciales— podemos empujarlo desde lo municipal hacia arriba, presionando para que las leyes realmente se apliquen en estas temáticas.
En San Rafael, por ejemplo, creamos por ordenanza la coordinación de salud mental municipal y el consejo departamental de salud mental, donde participan muchas personas y organizaciones. La idea es que esa presión llegue donde corresponde, y que se escuchen las voces de quienes, por vergüenza o por falta de herramientas, muchas veces no logran expresarse.
Un logro concreto fueron los puntos de escucha en conjunto con Sedronar, aunque hoy se encuentran debilitados por los despidos recientes. Estos espacios contienen problemáticas como el suicidio o las adicciones, y es fundamental que existan porque cada lugar tiene su propia idiosincrasia. Por eso es clave que una ley federal venga acompañada de anexos específicos que contemplen las particularidades de cada territorio.
Otro gran problema es la falta de formación:
- La policía,
- las y los docentes,
- incluso muchos profesionales de la salud,
no tienen capacitación suficiente en estas temáticas. Necesitamos que los distintos actores del Estado y también quienes asumimos roles específicos sigamos capacitándonos para poder dar respuestas adecuadas.
Al mismo tiempo, es vital fortalecer las redes comunitarias: que grupos sociales diversos generen articulación entre sí, y que esa presión de abajo hacia arriba logre que se escuchen todas las voces. Eso implica perder la vergüenza y el miedo, ponerle palabra a la problemática.
Nos preocupa lo que relataba la compañera de La Matanza: desde afuera parece que allí llegan todos los programas y recursos, pero la realidad es que no se aplican como se anuncia. En la provincia de Mendoza, por ejemplo, los recursos existen, pero no se están aplicando. Las consecuencias están a la vista: la problemática en el sur de la provincia es tremenda, mientras que en el norte parece haber más aplicación de programas.
En algunos municipios donde articulamos con jefaturas de salud mental —sobre todo los que son de nuestro mismo color político— se logran avances. Pero la gran deuda sigue siendo la aplicación real de las leyes a nivel provincial, y eso es lo que más nos cuesta.
Por eso impulsamos también pequeños espacios de comunicación, como el canal en YouTube “Realidades para reflexionar”, que busca llegar a los hogares de las personas que necesitan orientación, que no saben dónde acudir ni qué herramientas existen.
En las mesas interdisciplinarias también discutimos cuestiones clave:
- si hablamos de reducción de daños o de consumo cero,
- cómo se relacionan los consumos problemáticos con el agravamiento de las problemáticas de salud mental.
Hay mucho para seguir aportando y debatiendo. Agradezco profundamente a la multisectorial este espacio para ponerle palabra a lo que estamos viviendo y compartir también las iniciativas legales y comunitarias que venimos impulsando, de modo que puedan fortalecerse en otros territorios.
Muchas gracias.
Coordinadora:
Gracias, Pamela. La verdad es que en San Rafael se viene haciendo un trabajo impresionante, sobre todo si lo comparamos con la escasa participación de la provincia, en particular en lo referido a presupuestos.
Yo trabajo en el área de salud de la provincia y por eso sé de qué se trata. Para quienes no son de Mendoza, aclaro que La Cera está a casi 300 km de nosotros. Mendoza es una provincia extensa, con grandes distancias, y como decía Pamela, en teoría las cosas funcionarían mejor en el área metropolitana. Sin embargo, el testimonio de la compañera muestra claramente que eso no es así.
Gabriel, habías pedido la palabra. Te escuchamos. Sé que también querías plantear algo sobre los discursos de odio. Aunque se nos fue un poco del eje del encuentro, si podés al menos dejar un planteo inicial para seguir trabajando en otro momento, sería muy valioso.
Gabriel Ciccone:
Bueno, sí, yo tenía el PowerPoint, la presentación para hacer. Lamentablemente, la presentación que yo tenía preparada hoy no se va a poder cumplir, pero me gustaría compartir al menos la última parte de la presentación, porque me parece que podría ser un aporte justamente a lo que veníamos conversando en principio.
Voy a ir a la última parte porque lo que elaboramos en la Especialización de Gobierno y Gestión Pública en la Universidad Nacional de Cuyo, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, es un mapa de cómo podríamos pensar las políticas públicas rápidamente y para que cualquier persona lo pueda entender, más o menos, para que se den una idea. Trabajar en Políticas públicas según un informe que hizo la Organización Panamericana de la Salud. Entre 2020 y 2050 se van a perder 7,3 billones de dólares, nada más ni nada menos. O sea, se pierde mucho más dinero no trabajando el tema que trabajándolo.
Lamentablemente, todavía tenemos algunos huecos importantes, especialmente en las cuestiones de los discursos. El ser humano es producto del discurso, es lo que habla. Y justamente Laura lo está diciendo: la medicina hegemónica es uno de los discursos que viene trascendiendo desde hace más de 500 años. Esto que nos quieren hacer creer, que la neurocirugía, la neuropsicología, la neuropsiquiatría es de avanzada, viene hace más de 500 años con esto y, lamentablemente, no alcanza.
Rápidamente les voy a comentar cómo se puede pensar una política pública integral que sea adaptable, que pueda tener los dispositivos de manera ágil para que cada lugar se pueda adaptar. Tiene que internar en un hospital especializado. Estamos hablando de un discurso de exclusión: lo excluimos de la sociedad. Díganme, ¿qué discurso conocen que excluye al disidente, a la persona que piensa distinto, que actúa distinto? ¿Qué discurso es aquel que dice que un ser humano es superior a otro, que uno tiene mejores valores que otros?
Bueno, el discurso del manicomio o del hospital es el mismo discurso dictatorial. Tengo muchos más ejemplos sobre esto. Me hubiese gustado desarrollarlo bastante más, pero, por ejemplo, el control que se hace en un manicomio, en una clínica especializada o en un hospital neuropsiquiátrico es por la fuerza, por la coerción. Son lugares totalizantes donde la culpa siempre es del otro. Se anula la otredad. Si vamos uniendo el discurso del hospital especializado, el manicomio y demás, se relaciona íntimamente con un discurso fascista. Por lo tanto, muchas veces reproducimos ese discurso solo por estar formados en los hospitales neuropsiquiátricos.
¿Cómo un profesional —psicólogo, psiquiatra, trabajador social— va a hacer algo diferente de lo que le enseñaron? No puede. Si le enseñaron a trabajar a la manera del hospital, va a reproducir el modelo del hospital. ¿Cuál es el modelo del hospital? Un modelo dictatorial.
Entonces, ¿cómo se hacen estas políticas públicas? En principio, tenemos que pensar en qué paradigma nos vamos a parar. Necesitamos un paradigma que sea para un país solidario, donde se incluya a todos, donde todos tengamos algo que aportar. Ese paradigma tiene que ir acompañado de reglas de juego claras. Las reglas de juego son importantísimas, porque si no hay reglas, estamos hablando de una autoridad que hace lo que quiere, cuando quiere, como quiere. No se puede controlar algo sin reglas de juego.
Las leyes son fundamentales para el armado de una política pública. Aquí viene algo que decía recién la compañera de Salta: fundamental, un sistema de información. No se puede armar una política pública sin datos. Entonces, teniendo un paradigma, reglas de juego claras e información, y haciendo un interjuego con estos tres factores, armamos una intersectorialidad, porque un solo sector no alcanza.
A todo esto, hay que armar un órgano de control. No se puede armar una política pública sin ningún tipo de control, porque, de lo contrario, se hace cualquier cosa cuando se quiere. Se incluyen los destinatarios de esta política pública, se descentralizan las acciones, y además a los actores sociales hay que dotarlos de competencias para que cada uno sea autónomo en lo que tenga que producir dentro de la política pública. Y, por supuesto, hay que tener la formación suficiente para estar adaptado a ese paradigma.
No se puede pretender que la ley de salud mental se aplique cuando, desde hace 15 años, las universidades no cambiaron sus currículas y los profesionales siguen formados como hace 20, 30 o 40 años. Una vez que se tiene todo este mapa —un paradigma claro, reglas de juego claras, la información necesaria, la intersectorialidad, el órgano de control, la inclusión de los destinatarios, la descentralización de acciones, la formación correspondiente y la dotación de competencias a los actores sociales— recién ahí se piensa en el presupuesto.
Curiosamente, cuando uno lo hace de esta manera, el presupuesto es mucho menor que el de políticas autoritarias. Es simple: cuando hay una red, como en las montañas, donde las raíces se entrelazan para soportar inclemencias climáticas y saludes, se genera mucho más asiento y es más difícil que un régimen autoritario lo cambie.
Volviendo al comienzo, tenemos que tener presente el discurso. Somos parte del discurso y hoy estamos siendo prácticamente vapuleados por un discurso de odio, un discurso autoritario.
¿Por qué la salud mental tiene que ser central en las políticas públicas? Primero, porque la salud mental es un tema de política pública, ya lo dice el título de la ley. Pero fundamentalmente, porque hoy se presenta de manera muy grosera, vistosa y hasta bizarra un escenario de creciente incivilidad donde no hay un “otro”, sino un enemigo constante, interno o externo, producto de este fundamentalismo que se arrastra.
¿Por qué la salud mental tiene que incluirse para poder leer esto? Autores como Emily Sindor, en 2019, hicieron un trabajo muy importante titulado Democracia irrespetuosa: la psicología de la incivilidad política, donde propone ser un puente entre el discurso político y la psicología. Desde hace varios años, las elecciones presidenciales, legislativas y todas las elecciones pasan a ser plebiscitos emocionales.
Un ejemplo: Donald Trump ganó las últimas elecciones, pero hoy su popularidad bajó mucho, aunque cumplió lo prometido en campaña. Esto sucede porque no se votó por lo racional, sino por lo emocional. Así es como muchas personas argumentan su voto de manera irracional.
¿Qué hacemos los psicólogos en los consultorios? Tratamos la parte irracional del ser humano, aquello escondido en las emociones, lo que Freud describe en ese gran continente que fue manipulado en Estados Unidos para generar los condicionamientos operantes. Esto se utilizó para propagandas y publicidades, que hacen que uno compre lo que no necesita.
Me gustaría que quede, fundamentalmente para hoy, un mapa de cómo pensar las políticas públicas. Ya sea para la legislatura, un proyecto de ley o un Consejo Deliberante, alguna ordenanza municipal, incluye todos estos factores: con qué paradigma, con qué ley, con qué datos, con qué intersectorialidad, con qué órgano de control, cómo se incluyen los destinatarios, cómo se descentraliza, cómo se forma a quienes trabajarán en esto, cómo se les ofrece competencias a los actores sociales y, por supuesto, en base a eso, cómo se hace el presupuesto.
Es importante pensar que las políticas públicas no son un desarrollo abstracto: son desarrollos concretos que luego se transforman en acciones concretas que determinan la vida de muchas personas.
Cierre del Encuentro por el secretario general de la Multisectorial Federal, compañero Pablo Sercovich:
Bueno, vamos a despedir entonces a todas y todos quienes estén viendo este material, que por supuesto vamos a socializar, subir a las redes y poner a disposición de quienes no hayan podido sumarse hoy desde esta Universidad de Invierno 2025.
Decir que estas reflexiones, que en definitiva el otro día hablábamos con las compañeras y compañeros de La Alameda en términos de este proceso económico capitalista, picadora de carne como un gran dispositivo de trata, deberían servirnos para imaginar políticas públicas que preserven la población. Pero bueno, estas son reflexiones que dejamos sobre la mesa para seguir trabajando seguramente en el taller.
Por nuestra parte, desde la Multisectorial Federal de la República Argentina, queremos agradecer la participación y presencia de todas y todos, y decir que vamos a transcribir estas exposiciones, intentando destacar los consensos, los acuerdos y los puntos en común para abonar el debate y el diario que se producirá seguramente en el marco del taller del equipo. Así que muchísimas gracias a todas y todos por participar.
Estos son sólo algunos de los Consensos clave alcanzados en este Encuentro del Panel de Salud, a través de la Universidad Popular de Invierno en su 4a edición, del Gabinete Multisectorial de la Multisectorial Federal de la República Argentina.
1. Necesidad de un enfoque integral y adaptativo en políticas públicas
- Todos coinciden en que las políticas de salud, especialmente de salud mental, deben ser integrales, adaptables y descentralizadas.
- Deben considerar la diversidad de contextos y permitir que cada territorio o institución ajuste los dispositivos según sus necesidades.
2. Reconocimiento del impacto del discurso
- Existe consenso en que el discurso dominante influye directamente en la salud y en la percepción social de las personas, especialmente en relación con la salud mental.
- Se destaca que discursos autoritarios o excluyentes (como los de hospitales neuropsiquiátricos tradicionales) reproducen violencia simbólica y exclusión.
- La comprensión de la salud mental incluye analizar cómo los discursos políticos, económicos y sociales afectan las emociones y la conducta de las personas.
3. Importancia de un paradigma solidario
- Los panelistas coinciden en que las políticas públicas deben basarse en un paradigma solidario y de inclusión, donde todos los actores tengan algo que aportar.
- Esto implica promover la equidad, la cooperación intersectorial y la participación activa de la sociedad.
4. Reglas de juego claras y control
- Para que las políticas públicas sean efectivas, es fundamental contar con reglas claras, sistemas de información confiables y órganos de control.
- Sin estos elementos, las políticas se vuelven arbitrarias y no cumplen sus objetivos.
5. Intersectorialidad y participación de actores sociales
- Se acuerda que ningún sector puede resolver los problemas de manera aislada.
- La intersectorialidad y la dotación de competencias a los actores sociales son esenciales para que la política pública sea efectiva y sostenible.
- La inclusión de los destinatarios de las políticas y la descentralización son principios compartidos.
6. Formación profesional y actualización curricular
- Hay consenso en que las universidades y los profesionales deben actualizarse para que las políticas de salud mental puedan aplicarse efectivamente.
- Las currículas tradicionales no preparan adecuadamente a los profesionales para trabajar bajo un paradigma inclusivo y participativo.
7. Presupuesto eficiente y basado en redes
- Los panelistas coinciden en que un presupuesto bien planificado, basado en redes de colaboración y participación, es más eficiente que uno autoritario o centralizado.
- Las redes sociales y comunitarias fortalecen la sostenibilidad y reducen riesgos de intervenciones coercitivas.
8. Salud mental como eje central de la política pública
- Todos destacan que la salud mental no es un tema aislado, sino central para entender la sociedad, la política y los procesos democráticos.
- Se enfatiza que el análisis de la salud mental permite leer fenómenos sociales y políticos, como la manipulación emocional en elecciones o el fortalecimiento de discursos de odio.
En síntesis, los consensos más importantes se enfocan en inclusión, participación, intersectorialidad, reglas claras, formación profesional, uso de datos y presupuesto eficiente, todo bajo un paradigma solidario y atento a los discursos que moldean la sociedad.
.
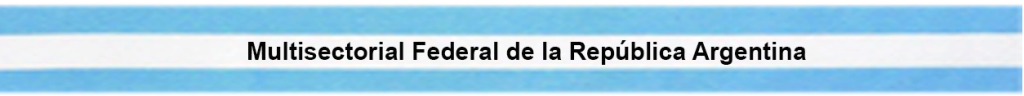
Tras la finalización de la Universidad Popular de Invierno en su 4a edición, comenzarán a desarrollarse los Talleres de cada área de Trabajo en el Gabinete Multisectorial, a partir del 15 de Septiembre.
La primera parte consiste en el trabajo sobre los Consensos sobre las exposiciones del panel
La segunda parte persigue Un Proyecto para tu comunidad.
Son espacios de diálogo para debatir y construir propuestas con metodologías participativas, análisis de contextos políticos y sociales e identificación de casos y proyectos.
Estos encuentros buscan ser espacios estratégicos para la proyección y construcción de Comunidad Organizada en articulación. La participación es federal, a través de la Modalidad virtual para garantizar la inclusión de todas las militancias del país y la producción colectiva en la que se pone de manifiesto la articulación de conocimientos académicos, técnicos y territoriales para cada proyecto con acompañamiento de la Multisectorial Federal y la supervisión metodológica de PPGA FLACSO.
La Universidad Popular de Invierno 2025 en su 4a edición convoca a la articulación, el fortalecimiento y la unidad popular, conjuntamente con el diseño de estrategias de acción para construir un proyecto de país como el que soñamos.
Principios Fundamentales de nuestra propuesta de trabajo
La Multisectorial Federal de la República Argentina se basa en principios de inclusión, participación y respeto a la diversidad. Valoramos todos los aportes, ya sea desde un enfoque técnico, profesional o representativo de espacios específicos. Creemos que la diversidad de perspectivas enriquece nuestras discusiones y fortalece nuestras propuestas para una Argentina Justa, Libre y Soberana.
Áreas de Trabajo en el Gabinete Multisectorial
El Gabinete Multisectorial abarca una amplia gama de áreas que son fundamentales para el desarrollo integral de la sociedad argentina. Estos equipos temáticos de trabajo participativo de la Multisectorial Federal de la República Argentina tienen como objetivo:
–El monitoreo de las políticas públicas implementadas desde el 10 de Diciembre de 2023, el impacto del DNU 70/23, la Ley Bases, el RIGI y toda otra modificación jurídica o normativa con afectación en cada área, así como
–El desarrollo de propuestas que reflejen el horizonte deseado por las militancias articuladas por el bien común, construyendo en confluencia una propuesta política y la estrategia que la lleve a la victoria.
Tu participación activa es esencial para el éxito de esta iniciativa, por lo que extendemos una cordial invitación a sumarte a esta Cuarta Edición de Encuentros Participativos de la Multisectorial Federal de la República Argentina.
Organiza: Argentina en Red para la Multisectorial Federal de la República Argentina. Acompaña: CTA Autónoma – Universidad Popular de Invierno 2025, en su 4ta edición.
Contacto para información sobre la Universidad Popular de Invierno:
Secretaría. Florencia. WP 1131987726

Dando continuidad a la formación y el debate que el Gabinete Multisectorial promueve desde su creación, esta Universidad Popular de Invierno 2025 es otro eslabón con el que se enriquecerá lo trabajado con nuevas miradas.
INSCRIBITE EN EL PANEL DE TU ÁREA:
Multisectorial Relaciones Exteriores, Multisectorial Desarrollo Social, Multisectorial Infraestructura, Multisectorial Salud, Multisectorial Educación, Multisectorial Género, Diversidad e Interseccionalidad, Multisectorial Cultura, Multisectorial Migrantes, Multisectorial Trabajo y Seguridad Social, Multisectorial Justicia y Derechos Humanos, Multisectorial Niñez y Adolescencia, Multisectorial Discapacidad, Multisectorial Ambiente y Territorio.
En Articulación Somos y Podemos
Suscribite a nuestro Portal digital. Suscribite a Argentina en Red y participá de la construcción de esta mirada colectiva y plural a favor de una Argentina con Justicia Social.