En esta oportunidad, quiero compartir una crítica pero también una tipificación comparativa que se propone hacer frente a la angustia de la queja. Me cansé de la versión de mí misma que solamente analiza y critica, y me propuse construir mediando mi trayectoria académica, algún tipo de puente que ayude a evidenciar las violencias cotidianas, políticas, capaces de unir o diluir la historia. De esa manera el ciclo de mi crítica tomaría el destino virtuoso definitivo para convertirse en deconstrucción. Lo que deriva también en la recuperación de la educación popular como herramienta para la inclusión, y la necesidad de recuperar la cultura nacional como campo masivo.
Por Daniela Fariña1 para Argentina en Red
Introducción
La promesa de participación democrática
Lo que llamábamos militancia —como expresión colectiva del deseo de transformación social— fue disuelto muchas veces por lógicas mercantilistas, clientelares, conductistas y alienantes. La promesa de la participación democrática se vuelve una máscara vacía. Se desdeña la pedagogía, se evapora la alegría, se apaga la creatividad. Cuando se copan las construcciones compartidas para convertirlas en plataformas personales, se rompe el principio de delegación, y con él, se rompe también la posibilidad de transformación colectiva. En esos espacios vaciados de sentido, la juventud ya no encuentra refugio ni horizonte, y quienes permanecen abandonan toda vanguardia, envejecen espiritualmente. Se pierde la rebeldía, se pierde el potencial, se pierde el colectivo. Y con la pérdida de la diversidad se va también la complementariedad de percepciones, esa riqueza que hace posible interpretar la complejidad de lo real desde múltiples coordenadas. Lo que queda es la hegemonía de una sola voz, de una sola estética, de una sola forma de hablar y pensar. Lo mismo que en las sectas, una serie de organización del trabajo intelectual y social de forma piramidal sin protagonismo. Como advertía Gramsci, “cuando el pensamiento crítico se separa de la acción, y la dirección intelectual se divorcia del sentimiento popular, surge el aparato como fin en sí mismo“. La burocracia. Esa casta que la gente aprendió a odiar.
La apatía se vuelve sentido común. Simone de Beauvoir dice: no se nace mujer: se llega a serlo, y podríamos decir también que no se nace militante: se llega a serlo en una trama de cuidados, conflictos y aprendizajes compartidos, no en una estructura que premia la obediencia y penaliza la disidencia. No donde la incoherencia entre discursos y prácticas se convierte en norma. La alienación reemplaza al deseo. En palabras de Deleuze y Guattari, “los espacios de control y captura no reprimen directamente, sino que canalizan los flujos deseantes hacia trayectos funcionales al poder“. La política convertida en performance. La palabra transformada en consigna. El otro ya no como interlocutor, sino como obstáculo, como objeto. Frente a esto, la tesis que propongo busca aportar al desentierro de esas formas de violencia invisibles que operan en los márgenes del discurso, en los gestos, en las prácticas no dichas. Busca clasificar, denunciar y también ofrecer
ejemplos de buenas prácticas para desactivarlas. Porque sin democracia interna, eso que llaman militancia es, simplemente, trabajo no pago.
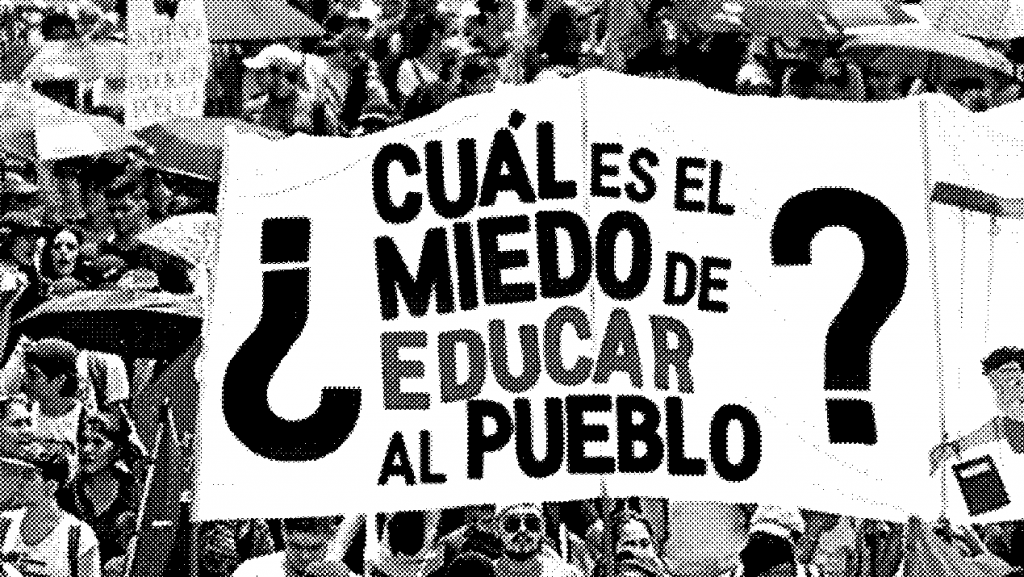
Ideas-fuerza para el despliegue de la hipótesis que propongo:
● La violencia política no se ejerce sólo desde el Estado o contra opositores, también se reproduce dentro de las organizaciones y estructuras burocráticas (muchas veces incentivada por los medios de comunicación).
● La exclusión simbólica, la hiperformalización y la concentración de poder operan como dispositivos de silenciamiento.
● El avance de discursos autoritarios encuentra su base no solo en el hartazgo económico, sino en la frustración afectiva con la experiencia política militante.
● Dentro del Estado, esta violencia política se multiplicó y se entremezcló con la violencia general, produciendo un boicot al trabajo en su formato digno, y con ello un vaciamiento y destrucción de los recursos humanos preexistentes. Situación ésta que la propia OIT como delito de lesa humanidad.
● Los libertarios logran, mediante estrategias digitales y discursivas, construir una comunidad imaginada más emocional y menos burocrática.
● La libertad de expresión y la participación política están en crisis porque los canales institucionales (y a veces también los alternativos) se convirtieron en filtros antes que en puentes.
Estas violencias, muchas veces naturalizadas, limitan la construcción de subjetividades libres y la capacidad de agencia política. Tal como sostiene Feierstein (2010), la violencia política no siempre requiere de un aparato represivo externo;
puede operar como pedagogía disciplinante en el seno de las dinámicas internas. Desde la perspectiva de género, es necesario incorporar la lectura interseccional de la violencia política, reconociendo cómo los cuerpos feminizados, disidentes o racializados son especialmente vulnerables dentro de estas lógicas de exclusión simbólica. La reproducción del patriarcado en estructuras militantes debilita no sólo la participación de sectores históricamente marginados, sino también la riqueza colectiva de los procesos organizativos.
Comparación entre lógicas inclusivas y lógicas excluyentes
A continuación, se presenta una matriz comparativa que permite visualizar las diferencias entre ambos modelos:
Dimensión Militancia tradicional (disciplinada) vs. La nueva militancia
Lógica vincular Jerárquica, verticalista, con autoridad centralizada vs. Horizontal, afectiva, colaborativa
Gestión del disenso
Penalización, silenciamiento o marginación de la crítica vs. Habilitación del debate, el humor y la divergencia como
riqueza.
Modo de producción de sentido
Unidireccional, doctrinario, con baja apertura al pensamiento lateral, bajo sentido crítico vs. Participativo, múltiple, con
estímulo a la creatividad y el juego, evolución constante
Emociones dominantes
Miedo, culpa, solemnidad, obediencia, deseo futuro vs. Alegría, libertad, empatía, placer del encuentro.
Acceso al protagonismo
Meritocrático, competitivo, mediado por fidelidad a la estructura vs. Espontáneo, por resonancia con la comunidad, vocación, autenticidad
Gestión de la subjetividad
Uniformizante, aplanadora de diferencias, con fuerte ideal de militante “modelo” vs. Aceptación de singularidades, rarezas, contradicciones
Circulación de ideas
Filtrada, validada por cúpulas o referentes vs. Libre, viral, propensa a la innovación
Lenguaje y retórica
Técnicamente correcto, pero muchas veces distante, formal o autocelebratorio vs. Cercano, irónico, emotivo, poético, a veces desprolijo pero auténtico.
Función pedagógica
Dogmática, vertical, reproductora de un corpus cerrado vs. Dialógica, crítica, des-estructurante, orientada a la co-creación
Relación con la audiencia
Pasiva, de escucha o acatamiento vs. Activa, participativa, con retroalimentación inmediata
Satisfacción subjetiva
Baja, con altos niveles de frustración, angustia o alienación emocional vs. Alta, por el sentido de pertenencia, humor, afecto y libertad expresiva
Producción cultural
Limitada, burocratizada, muchas veces sin proyección ni masividad vs. Rica, innovadora, viral, emocional, con llegada transversal y juvenil
Derecho a la comunicación
Formal, muchas veces condicionado o disciplinado vs. Ejercido en plenitud, como derecho emocional, creativo
y político
Refuerzo conceptual: hacia una tipología de la exclusión
Uno de los ejes centrales de mi tesis podría ser justamente la tipificación y clasificación de los mecanismos de exclusión que operan en distintos niveles: desde lo institucional hasta lo cotidiano, desde lo explícito hasta lo sutil. Esta parte puede dar lugar a un trabajo de elaboración teórica original y útil para otros investigadores/as, militantes y comunicadores/as.
Tipos de mecanismos a incluir:
● Violencia simbólica e institucional (Bourdieu, Segato): naturalización de jerarquías, silenciamiento estructural.
● Micromachismos (Luis Bonino): formas sutiles de dominación masculina que atraviesan los espacios de militancia, trabajo estatal o participación pública.
● Violencias pasivo-agresivas: ninguneos, interrupciones sistemáticas, infantilización, invisibilización del trabajo afectivo o logístico.
● Exclusiones burocráticas: hipernormativización, trabas administrativas, ambigüedades organizacionales que desalientan la participación.
● Exclusión por saturación emocional: desgaste afectivo, sobrecarga de tareas, desarticulación entre discurso y acción colectiva.
● Expulsión por discrepancia discursiva o ideológica: formas internas de censura o penalización simbólica que empujan a la retirada o al silencio.

Tipología extendida de mecanismos de exclusión (y sus posibles abordajes, que serán señalizados mediante números)
- Tipo de violencia/exclusión. 2. Descripción. 3. Ejemplo concreto. 4. Propuesta de solución.
- Robo de ideas. 2. Apropiación del trabajo o pensamiento ajeno sin reconocimiento. 3. Presentar como propio un proyecto o idea surgida en grupo. 4. Protocolos de reconocimiento colectivo, bitácoras compartidas, créditos públicos por aportes.
- Falta de crédito y visibilización. 2. Invisibilización del esfuerzo, especialmente de mujeres o minorías. 3. No nombrar a quien redactó, planificó o gestionó acciones. 4. Implementar instancias de reconocimiento explícito (orales o escritas). Incorporar prácticas de feedback.
- Competencia intelectual egocéntrica. 2. Disputar el saber en lugar de construirlo colaborativamente. 3. Interrumpir, desacreditar, o forzar la última palabra en debates. 4. Fomentar metodologías dialógicas: círculos de palabra, facilitación rotativa, normas de convivencia discursiva.
- Verticalización de las subjetividades. 2. Jerarquizar formas de inteligencia o expresión según roles o títulos. 3. Valorar sólo las voces de quienes tienen cargos, formación formal o poder simbólico. 4. Reconocimiento de saberes múltiples: experiencia territorial, saber afectivo, inteligencia emocional, etc.
- Disciplinamiento simbólico por imitación. 2. Castigar al que se corre del discurso central, generando autocensura. 3. Ridiculizar o marginar a quien opina distinto o rompe el tono homogéneo. 4. Fomentar el disenso como parte de la
democracia interna. Establecer espacios de discusión segura.
- Bullyng adulto o violencia pasiva-agresiva. 2. Agresiones sostenidas, indirectas, que desestabilizan emocionalmente. 3. Ironías sistemáticas, silencios intencionales, sobrecarga de tareas a una misma persona. 4. Formación en violencia simbólica, espacios de cuidado institucionalizados, protocolos de abordaje entre pares.
- Micromachismos organizacionales. 2. Formas sutiles de ejercer poder masculino en estructuras mixtas. 3. Explicar lo que una compañera ya explicó, relegarla al rol de secretaria u organizadora. 4. Talleres de género, observatorios internos, rotación de tareas, co-facilitación paritaria.
- Burocratización excluyente. 2. Procesos complejos o cerrados que desalientan o expulsan. 3. Formularios eternos, procesos ambiguos de toma de decisiones. 4. Claridad procedimental, lenguaje accesible, espacios de participación horizontal.
- Desgaste emocional como forma de exclusión. 2. Sobrecarga sistemática que termina por disolver el deseo de participar. 3. Pedir todo el tiempo más compromiso sin ofrecer contención o redistribución de tareas. 4. Planificación con perspectiva de cuidados, distribución equitativa del trabajo, licencias o pausas militantes.
- Discriminación ideológica interna. 2. Castigo simbólico o aislamiento a quien no sigue la línea discursiva dominante. 3. Excluir a quien plantea preguntas incómodas, acallarlo en asambleas. 4. Declaración pública de pluralismo ideológico, reglas para la convivencia democrática interna.
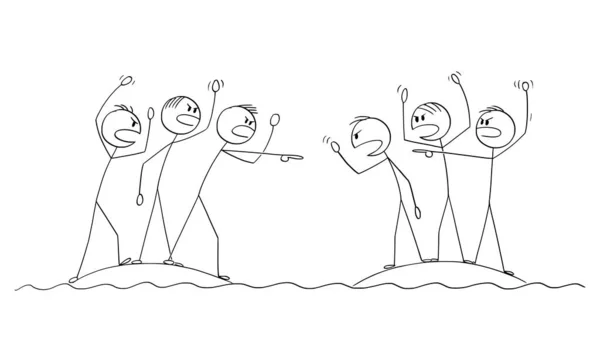
Conclusión
Lejos del punitivismo, la educación siempre es la respuesta. Enseñarnos a vivir mejor, y organizar nuestro tiempo. Sentarse a pensar en soluciones luego de haber recolectado la suficiente experiencia, también es importante. Es el método
científico en ciencias sociales, y es una forma de evolución intelectual constante.
Hoy, que los servicios de inteligencia manejan todo, que las tecnologías pueden dominarnos por completo, que vienen por todo lo nuestro, no podemos trabajar para ellos. Tenemos que trabajar sí o sí para mejorar la realidad y la historia. Para salvar vidas, para salvar la patria. Para sobrevivir y cuidar todo lo logrado. Sacar a los infiltrados no es la solución definitiva, los ví a ellos mismosacusándose entre sí. Hay que saber que convivimos con ellos, que manipulan afectivamente, y convivir hasta que logremos una ley que los democratice, que también defienda los derechos de esos laburantes. Y convivir detectando en la manipulación y las desintegraciones simbólicas, su accionar.
Deconstruir las dinámicas de grupo es nuestra ESI adulta, es nuestra salvación, y nuestra obligación. Para que la política vuelva a ser masiva, y que la gente abandone el abismo apático que la fragmenta. Lo necesitamos además, para cuidar nuestra salud mental. Distinguir el afecto de la necesidad. Para distinguir la sincronía del espionaje, el amor de la
manipulación, los derechos de los intereses, la militancia de la explotación. Para que no nos roben el tiempo, pero tampoco la esperanza, los sueños.
Sabemos que somos montones más, que el amor existe cuando se aleja de estas estructuras de poder contra las que la militancia lucha, y paradójicamente, a veces encarna.
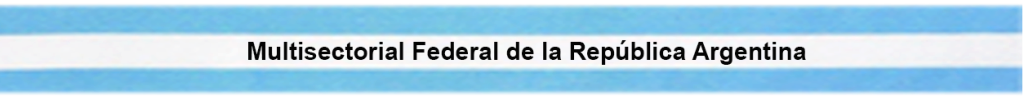
Sumate a la Multisectorial Federal de la República Argentina
Suscribite a nuestro Portal digital. Suscribite a Argentina en Red y participá de la construcción de esta mirada colectiva y plural a favor de una Argentina con Justicia Social.
- El presente texto consiste en fragmentos seleccionados del proyecto de tesis por la autora para la Maestría en Periodismo y Medios de Comunicación de la Universidad Nacional de La Plata. ↩︎
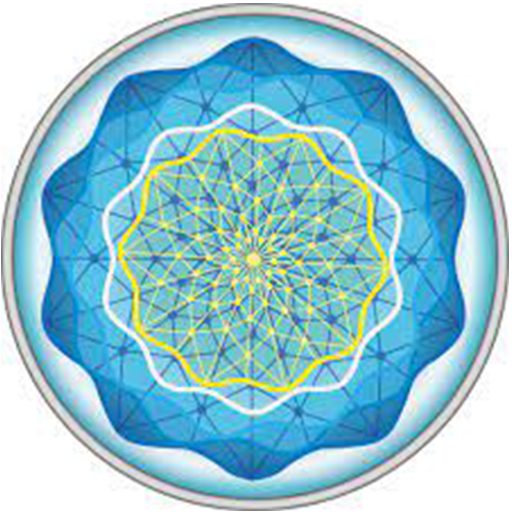
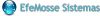

Que nota pedorra. Ni con IA se escribe este panfleto a la ensalada mental