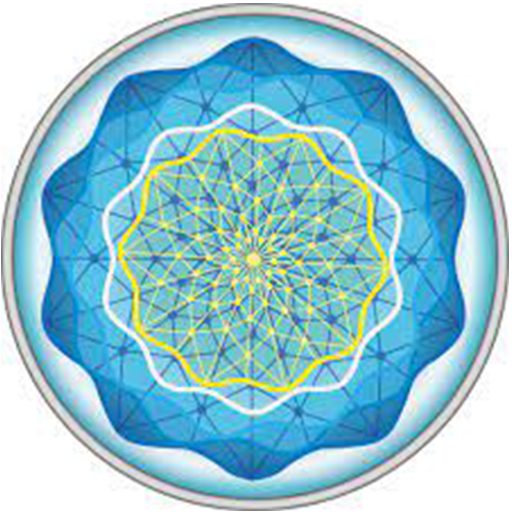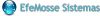El cine argentino ha sido, desde sus orígenes, un espacio complejo de construcción y disputa simbólica donde se refleja la tensión entre el poder político, las estructuras sociales y los cuerpos subalternos. A partir de una lectura crítica, este ensayo se propone abordar la función del cine en la representación y construcción del sujeto femenino, así como los modos en que las mujeres han sido representadas, borradas o exaltadas según los mandatos de cada época.
Por Daniela Fariña1 para Argentina en Red
En las aulas universitarias muchas veces se nos invita a desarmar narrativas. Este trabajo nace como una forma de interrogar las imágenes que consumimos, que nos han hecho llorar, soñar, ceder o resistir. Y en esa exploración, el melodrama argentino ocupa un lugar central: no solo como género cinematográfico, sino como molde cultural de nuestras emociones más íntimas y colectivas.
La historia del melodrama latinoamericano estuvo atada a una matriz moral que ordenó el deseo, el sacrificio, el lugar del otro y, sobre todo, de la otra. Desde su nacimiento como cine popular —el que se escuchaba, lloraba y compartía en el barrio— hasta sus versiones actuales más crudas, el melodrama le enseñó a las mujeres a desear poco, a esperar mucho y a entender el dolor como destino.

El cine argentino es uno de los más desarrollados de Latinoamérica, a partir de las oleadas inmigratorias que impactaron en sus representaciones culturales. Su época dorada gira entre los años 30 y 40, cuando la incorporación del sonido tuvo un gran impacto sobre el público. Famosos y famosas del teatro, la radio y la industria discográfica crearían formatos híbridos y luego migrarían a las grandes pantallas, se consagrarían en ellas. La música fue clave desde esos primeros días de cine sonoro, y al principio la interpretación de canciones era tan demandada que hasta se forzaba en el canto a quienes no eran
profesionales. Con el tiempo los recursos audiovisuales se fueron sofisticando y creando un lenguaje propio cada vez más complejizado.
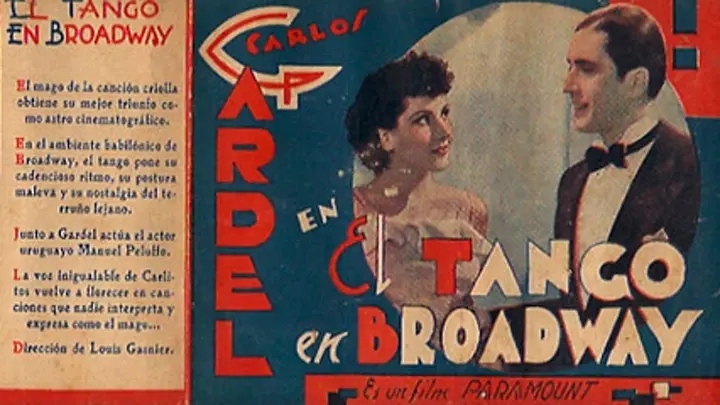
Hay muchos géneros cinematográficos, pero desde los inicios del cine argentino y hasta el día de hoy, sin embargo, el melodrama conquista la mayoría de sus argumentos. En la época del cine clásico era costumbre evocar en sus guiones temáticas comunes de las letras de los tangos, con tópicos románticos que generalmente hacen chicle el dolor de un
amor perdido. En el cine clásico, a partir del análisis textual de cada una de las canciones de estos filmes, veremos cómo funciona la música al interior de la diégesis, formando sistemas de representación e incorporándose de un modo absolutamente eficaz y orgánico a las historias. Pensemos entonces en las letras de los temas más conocidos, encontrando
que hablan de amor y desamor.
Dos décadas más tarde, en la llamada “generación del 60”, llegarían experimentaciones de todo tipo a romper con algunos de estos esquemas, pero la mayoría se conservarían. El cine se solidifica aún tras la llegada de la televisión, los cineclubs incrementaron su actividad, aparecieron revistas especializadas de cine, y fueron abordados algunos experimentos cinematográficos, dando impulso a grandes obras en la generación del sesenta (atravesada por el mayo francés que ponía al arte en el centro de la escena social).
El lugar que antes ocupaban unos pocos pero grandes productores, pasó a ser ocupado por muchos pequeños productores independientes. Mientras varias empresas entraron en quiebra y algunos estudios debieron cerrar sus puertas, se desarrollaba cada vez más el cine independiente.
Sergio Pujol caracteriza los años 60 como una mezcla contradictoria de individualismo y utopía social, de hedonismo y compromiso. Época en la cual se operó una modernización en la cultura argentina durante el período de proscripción peronista que va de Frondizi al Cordobazo y a la caída de Onganía. La rebeldía como marca epocal se manifestó en todos
los campos. Pujol sostiene que de todas las formas expresivas que hicieron de los años 60 un período de gran efervescencia cultural, la música, y especialmente la llamada música popular, fue la que mejor supo transmitir los anhelos de su generación.
En todas las épocas, la educación sobre el amor romántico es clave. El melodrama, en general, “no es un grito de venganza, sino un lamento de sumisión2”, lo que legitima su naturaleza de arte de tendencia conservadora.
Me interesa pensar, desde una mirada feminista, cómo el melodrama fue también un dispositivo de domesticación del deseo y de legitimación de ciertas formas de amor, maternidad y sufrimiento. En este sentido, la cultura popular, lejos de ser un terreno neutral, ha sido una pedagogía emocional para los pueblos. Y las mujeres, especialmente las de sectores populares, fueron sus principales espectadoras y destinatarias.
Como señala Carolina Duek (2020), la cultura mediática construyó formas de circulación de la afectividad que se vuelven parte del sentido común, de la educación sentimental. De allí que muchas mujeres hayan aprendido a amar viendo películas o telenovelas, donde las protagonistas lo dejan todo por un varón que, muchas veces, no devuelve ese amor o no puede sostenerlo.
Lo importante, que merece toda nuestra atención, es que el género dramático argentino plantea un destino trágico contra el que es imposible luchar, presentado como fatalidad; romantiza el sufrimiento y se alía a principios católicos de sacrificio y
culpa. Es un género que ha traumado a mucha gente, a decir verdad. Gubern analiza que el drama suele reflejar una estructura patriarcal del poder, una separación entre las clases sociales (desde el punto de vista de la víctima), la condición de la mujer como objeto, la promoción de la culpa y una visión de la sexualidad como pecado. Así, la espera y el cuidado sin reciprocidad se fueron institucionalizado socialmente en un modelo industrial, y en un modelo pensado para la guerra. Es la promoción de una estafa vincular en la que el sometimiento se disfraza de afecto.
Según Manetti, el melodrama construye y relaciona cuatro sentimientos básicos: el miedo (representado por el traidor, es el seductor que logra fascinar a la víctima, con sus raíces en el terror y novela negra y gótica), la lástima (es la víctima, la heroína que pone en juego su inocencia, representa la virtud y está marcada por la debilidad), el entusiasmo (el justiciero,
quien busca salvar a la víctima) y la risa (personaje popular, distiende la acción). En el género dramático, entonces, los sentimientos y los discursos se subrayan y exageran con la intención de provocar una fuerte identificación con el espectador.
Recorriendo épicas rebeldes en nuestros audiovisuales:
Dentro de la oferta de cine nacional, sin embargo, aparecieron vertientes críticas y valiosas que iban discutiendo a las estructuras narrativas clásicas, que resultaban hegemonizantes, disciplinantes, y represivas, por lo tanto limitantes para la evolución cognitiva general.
Arrancando en orden cronológico una serie de recomendaciones, un ejemplo fundamental es La Pródiga (1945), dirigida por Mario Soffici y protagonizada por María Eva Duarte, quien participó también de la edición del guión, y su dirección.

La Pródiga (1945)
Esta película fue censurada por su propio marido, Juan Domingo Perón, por motivos políticos e ideológicos, pero su argumento ejemplifica la tensión entre el amor romántico y el compromiso social que marcaría la figura simbólica de Evita. El argumento de un marido con poder censurando a su esposa artista por el que-dirán, era vivido en el cuerpo de Evita, y no se dice. Y como no se dice me dan ganas de gritarlo.
En La Pródiga, el personaje femenino elige al pueblo de su estancia por sobre el deseo amoroso individual, anticipando la construcción psicológica de una mujer que trascendía su rol para convertirse en referente político y social. La censura que sufrió esa película (disponible en Youtube desde hace apenas algunos años), refleja el temor de los sectores conservadores por la visibilización de narrativas amorosas que desafiaban los mandatos tradicionales. Por eso mucho más para mí Evita era feminismo, y si hablamos de cine y género, siempre vale la pena aclararlo. Lo personal es político, nos repetimos.
Por otra parte, Las aguas bajan turbias (1952), dirigida por Hugo del Carril y Héctor Olivera, se inscribe en una tradición crítica del cine argentino que pone el foco en la explotación de la clase obrera, con especial atención a la figura del peón rural y, en menor medida, a la mujer. Aunque no centra su narrativa en lo femenino, la película inaugura un camino de
cuestionamiento social que será retomado por el cine militante de los años setenta, integrando así una mirada política más profunda que trasciende el melodrama convencional.
En el marco de la última dictadura militar (1976-1983), el cine fue objeto de una feroz represión ideológica. Las mujeres desaparecidas, las maternidades clandestinas y las violencias sexuales fueron sistemáticamente ocultadas por el aparato represivo y sus discursos. En este contexto, algunos films posteriores —como La historia oficial (1985)—
intentaron dar cuenta de ese horror, aunque muchas veces desde una perspectiva centrada en el dolor individual y no en la dimensión colectiva y política de los crímenes.
En las últimas décadas, también se notan los cambios en los equipos de trabajo. La emergencia de una nueva generación de directoras y guionistas ha permitido problematizar los discursos dominantes desde una mirada feminista, interseccional y situada. Películas como Alanis (2017) de Anahí Berneri, Las buenas intenciones (2019) de Ana García Blaya o
El prófugo (2020) de Natalia Meta, exploran la sexualidad, la maternidad y la salud mental desde una complejidad inusitada en el cine argentino. Obras que no sólo visibilizan experiencias silenciadas, sino que también cuestionan los modos tradicionales de narrar, filmar y montar los cuerpos femeninos.

Alanis (2017)
Conclusión:
El cine, como máquina de ver y de decir, no es neutral. Sus encuadres, sus elipsis y sus primeros planos no son meras elecciones estéticas, sino decisiones políticas que configuran lo visible y lo decible. Tan importante es, que se hace hincapié a nivel universitario en la indispensable universidad pública, en el concepto de representaciones, y se comprende la elaboración de un sentido crítico acerca de la construcción de imaginarios en la configuración estética.
Pensar hoy el lugar de las diversidades o el amor en el cine argentino implica interrogar no sólo las representaciones, sino también las condiciones materiales de producción: ¿quién filma?, ¿quién escribe?, ¿quién distribuye?, ¿quién financia? Este recorrido, necesariamente parcial, busca abrir preguntas más que cerrar respuestas. El desafío es construir igualdad que no se limite a un cupo, contabilizar presencias femeninas en pantalla, sino que sea capaz de desarmar los dispositivos de poder que regulan las narrativas, las consagran o las excluyen.
El giro feminista del melodrama no solo incluye nuevas tramas, sino nuevos lenguajes. Como plantea María Pujol (2009), el uso del cuerpo, de la mirada, del fuera de campo, permite construir otras formas de narrar el dolor y el deseo. Un cine que no explota a las mujeres, sino que las escucha. Un cine que no las castiga, sino que las acompaña. Me gusta pensar que el melodrama es, en el fondo, una gran máquina de educación sentimental. Y que hoy, desde el feminismo, podemos hackearla.
Tomar sus lágrimas y convertirlas en política. Tomar sus gestos y volverlos revuelta.
La pregunta sigue siendo: ¿qué hacemos con esas viejas historias de amor? ¿Las rompemos? ¿Las reescribimos? ¿Las miramos con otros ojos? Porque ya no queremos morir por amor. Queremos vivir amando, eligiendo, decidiendo. Y que el cine nos acompañe en esa tarea.
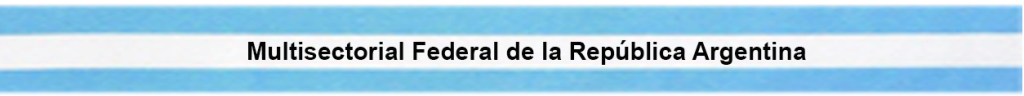
Inscribite
Durante los meses de agosto y septiembre, la Multisectorial Federal llevará a cabo la Universidad Popular de Invierno 2025.
Universidad Popular de Invierno 2025 • Abierta la Inscripción • Multisectorial Federal de la República Argentina • Paneles y Talleres Virtuales • Agosto y Septiembre • lunes, miércoles y Viernes • de 20 a 22 hs. • Inscribite ahora en este formulario:
https://forms.gle/SQr4nH1NkH2sDGPb9

El Documento de Base de la Multisectorial Federal de la República Argentina del 27 de diciembre de 2023 establece la participación y la democracia directa. Sostiene también la soberanía popular, distribución de la riqueza, gestión colectiva de bienes comunes y una Nueva Constitución Nacional.

En Articulación Somos y Podemos
Suscribite a nuestro Portal digital. Suscribite a Argentina en Red y participá de la construcción de esta mirada colectiva y plural a favor de una Argentina con Justicia Social.
Referencias:
Duek, C. (2020). Infancias y cultura mediática. Ediciones Godot.
Gubern, R. (2003). La imagen pornográfica y otras perversiones ópticas. Anagrama.
Pujol, M. (2009). Del melodrama clásico al cine feminista. Cuadernos de Cine y Género.
Manetti, M. (2003). El melodrama: emociones y dispositivos. En: Manetti, M. (comp.). Narrativas del
melodrama en América Latina. Paidós.
Pujol, S. (2005). Rock y dictadura: Crónica de una generación. Emecé Editores.
- reversión del final para la materia Historia del Cine Argentino, en la Universidad Nacional
de Artes Audiovisuales – UNA – 2021 ↩︎ - (Gubern, Teoría del melodrama) ↩︎