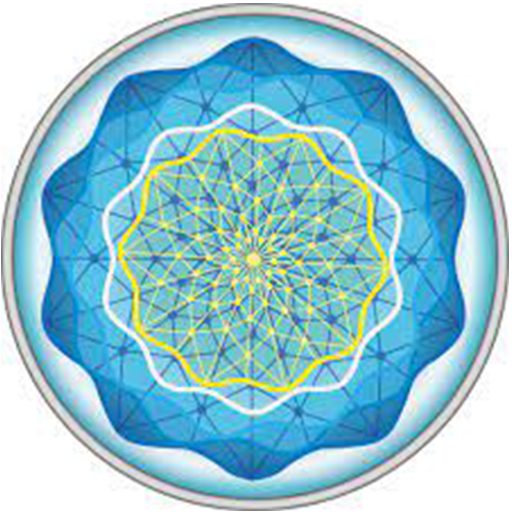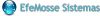Opinión
Cannabis, libertad y reparación
Hola ché, escribo esta carta en voz alta para volver a hablar de un tema que sigue siendo incómodo en muchos espacios, incluso en aquellos que militan por los derechos humanos. Incomoda porque nos enfrenta a tabúes de clase, de género, de salud y de poder. Esta carta se reversiona de otra que escribí años atrás, en pleno crecimiento del movimiento cannábico, antes de que existiera el Reprocann.
Hoy la publico al fin, gracias a Argentina En Red, y lo no dicho se vuelve visible una vez más, pero además dialogo con el texto del pasado y agrego nuevos datos, nuevos derechos conquistados, nuevos peligros… y con la misma convicción: defender una planta también es defender el derecho a decidir sobre el propio cuerpo.
Por Daniela Fariña para Argentina en Red
De los mitos a la criminalización
Cannabis es la sustancia ilegal más consumida del mundo. Su historia de criminalización no está basada en la ciencia ni en la salud, sino en intereses económicos y geopolíticos. Fue más usada que el algodón, pero luego prohibida por Estados Unidos en los años 30 con argumentos delirantes: primero, que convertía a las personas en bestias violentas; luego, que las volvía pacíficas, inútiles para la guerra y peligrosamente “comunistas”. Intereses económicos trazaron su prejuicio: la planta fue el enemigo simbólico de un orden que no tolera el placer, la desobediencia ni la autonomía.
Desde un punto de vista peronista, la Coordinadora del equipo de Salud de la Multisectorial Federal de la República Argentina, Cecilia Herrera, afirma que “no podemos pensar este tema sólo en términos individuales, sea en lo relativo a la salud o desde lo clínico. Se hace necesario abordar lo colectivo, lo comunitario, sin quedarnos a la mitad, porque el malestar, que tiene otros orígenes, no lo resuelve la marihuana. Si no lo vemos con claridad meridiana corremos los ejes verdaderos y determinantes, que son las desigualdades estructurales, de la pobreza, del avance neoliberal sobre Latinoamérica, etc., etc”.
Fariña afirma que “el cannabis ha acompañado a la humanidad durante milenios: en rituales, en prácticas textiles, como medicina, como símbolo espiritual, como material ecológico. Hasta principios del siglo XX fue un recurso clave en la agricultura y la industria mundial, y que antes de enarbolar cualquier prejuicio sobre sus usos y consumos (invita) a preguntarnos por qué pensamos diferente respecto al alcohol, que sí mata por sobredosis. Llama la atención que, en una sociedad donde el consumo de alcohol está completamente naturalizado —incluso fomentado desde la publicidad, las celebraciones y los vínculos afectivos—, siga existiendo tanto rechazo hacia el cannabis“.

Mientras el alcohol provoca miles de muertes al año (amplía), aquél “genera adicción física severa, está vinculado a accidentes de tránsito, violencias varias y enfermedades hepáticas, el cannabis no produce sobredosis, ni conductas violentas, y posee efectos medicinales probados. Mientras el alcohol prolifera libremente sin generar mercados clandestinos, quienes consumen marihuana deben dar explicaciones, inscribirse en registros, conseguir prescripciones médicas, evitar la mirada policial y justificar su elección como si se tratara de un acto subversivo”.
“Esta disparidad no responde a criterios sanitarios, sino a una doble moral estructural: el alcohol encaja en la lógica productivista del sistema —anestesia, desinhibe, entretiene, pero no cuestiona—; el cannabis, en cambio, invita a frenar, a mirar hacia adentro, a sentir el cuerpo, y por eso incomoda. La criminalización de algunos consumos, mientras se celebra una sustancia que daña, devela que el problema nunca fue la droga, sino el deseo de controlar el goce, el disenso y la autonomía”.
Antes de enarbolar cualquier prejuicio sobre sus usos y consumos -enfatiza- invito a preguntarnos por qué pensamos diferente respecto al alcohol, que sí mata por sobredosis.
Cecilia Herrera contrapone la idea de que, desde el punto de vista de la educación, pero también desde el punto de vista de la reducción de daños en los barrios, no es verdad que exista una conciencia individual o una educación “consciente” que regule los consumos. A esto se agrega que el problema y vector fundamental es que “seguimos patologizando la vida y penalizando los cuerpos”. Afirmación importante ya que a esto se suma que (también) o (tampoco) unimos luchas. ¿Es momento de despenalizar o es momento de pensar en recuperar(nos) (en) un proyecto de Patria colectiva? -interroga- ¿Hasta dónde vamos a permitir que Milei avance?
Fariña continúa expresando que “en Argentina, recién en 2017 se reconoció su uso medicinal. Fue un primer paso insuficiente: se habilitó el aceite de cannabis, pero se evitó discutir el autocultivo. Recién con el Reprocann, implementado entre 2020 y 2021, el Estado reconoció el derecho a cultivar, portar y usar cannabis con fines terapéuticos. Hoy existen alrededor de 300 mil personas autorizadas a cultivar y usar cannabis, y otras 100 mil que quedaron en lista de espera por más de un año.”
Y que “fue el 23 de mayo de 2025 que el Ministerio de Salud publicó una nueva resolución (1780/2025) y que modificó el Reprocann. El nuevo marco mantiene las autorizaciones vigentes para pacientes individuales, pero endurece y burocratiza los requisitos para ONG’s, cultivadores solidarios y médicos. La organización Mamá Cultiva Argentina —referente clave en esta lucha— denunció que esta nueva normativa criminaliza la pobreza y privatiza el derecho al cannabis, obligando a las personas usuarias a pagar consultas médicas que antes eran cubiertas en redes comunitarias y solidarias. El ajuste sanitario se disfraza de control técnico”.
Ahora, la justicia empieza a reconocer la legitimidad cannábica
Jurisprudencia
Fariña enumera resoluciones del nuevo escenario jurídico, que no se erige sólo como normativo. Una reciente sentencia absolutoria del 3 de junio de 2025 dictada por el Tribunal de Casación Penal bonaerense marcó un precedente clave. Allí “se absolvió a una usuaria registrada en el Reprocann que había sido acusada de tenencia con fines de comercialización”.
El tribunal dejó en claro que:
- El cannabis medicinal está protegido por la Ley 27.350 y su reglamentación.
- No corresponde criminalizar a quien cuente con autorización del Reprocann, salvo que se pruebe fehacientemente que su conducta tenía un fin distinto al terapéutico.
- La carga de la prueba recae en el Estado, no en la persona usuaria.
- El autocultivo es la principal vía de acceso en un país donde el Estado aún no garantiza distribución suficiente.
Informa además que: “La justicia reconoció incluso que la cantidad hallada, el modo de almacenamiento y la pertenencia a grupos en redes sociales no son pruebas suficientes de comercialización, y que “la forma en que fue hallada la marihuana debería ser un indicio a favor, no en contra”, y que “este fallo no solo ratifica la legalidad del uso medicinal, sino que abre la puerta para exigir una mirada garantista, no punitiva, sobre quienes usan la planta para vivir mejor“.
Cannabis, salud y saberes
Hablar de cannabis -afirma Fariña- no debería ser hablar de droga. Comprendería hablar de salud, derechos, autocuidado y acceso al conocimiento. La planta de marihuana —en todas sus formas— tiene efectos terapéuticos comprobados por la ciencia y por miles de experiencias cotidianas. Sirve como antiinflamatorio, analgésico, anticonvulsivo, ansiolítico, neuroprotector, relajante muscular, inmunomodulador, e incluso como paliativo emocional frente al dolor crónico, las crisis de ansiedad o los procesos oncológicos.
“Pero (vuelve a enfatizar) no alcanza con legalizar el uso si no se garantiza educación para el consumo responsable. En todos los consumos, la educación es lo que separa el goce del riesgo, el derecho del abuso, la autonomía de la dependencia. Hay que enseñar a reconocer dosis, cepas, efectos, interacciones, contextos. No para infantilizar, sino para empoderar a quienes se exponen al uso de sustancias (contraponiéndose a la información y parecer de Cecilia Herrera, Coordinadora del equipo de Salud (ya mencionada), en donde afirma que “la realidad no se ajusta, en relación con la educación en cuanto a consumos (marihuana), a una educación y empoderamiento individual, con una consecuente reducción de daños en los barrios“, afirmando, como dice más arriba que “no es verdad que exista una conciencia individual o una educación “consciente” que regule los consumos”).
Lo cierto -defiende Fariña- es que el cannabis no provoca sobredosis ni muerte, a diferencia del alcohol o los psicofármacos de venta libre. Aun así, no es inocuo: puede producir disminución de energía, lentitud, o reacciones adversas si se consume sin conciencia de sus efectos. No todo malestar se resuelve con marihuana, no reemplaza el trabajo profundo sobre el origen del dolor. Por eso, el camino es integral: salud mental, contención comunitaria, información precisa, legalidad sin burocracia.
No se puede militar el consumo sin militar también la escucha, la prevención, el deseo de vivir mejor.
Apreciaciones
Criminalización selectiva y desigualdades
Daniela Fariña sostiene que “la criminalización del consumo no afecta a todes por igual: es clasista, racista, sexista y adultocéntrica. Mientras sectores medios y profesionales consumen cannabis en la intimidad de sus hogares, protegidos por muros de propiedad privada y acceso a médicos que prescriben, las juventudes de sectores populares siguen siendo perseguidas por portación de rostro. En barrios donde hay hacinamiento, poca privacidad o casas compartidas, cultivar sigue siendo una práctica clandestina. Por eso, los “prensados” y sustancias adulteradas son la única vía de acceso posible.”
Y que “en lo personal, comparto que empecé a consumir cannabis a los 24 años, para tratar una forma de asma nerviosa que no respondía al salbutamol. Me acompañó para la supervivencia ante distintas formas de violencia de género. Desde entonces entendí que no es una droga. Es una herramienta para la salud emocional”.
Afirma, asimismo, que “legalizar el cannabis no es promover su consumo: es sacar del castigo lo que debe ser cuidado, del prejuicio lo que debe ser conversación, y de la clandestinidad lo que debe ser política pública .Y como toda decisión sobre el cuerpo, se trata de libertad”.
Cultura cannábica, goce y memoria
El cannabis -continúa Fariña- es también un territorio simbólico. Durante décadas fue parte del arte, la música, la escritura, la espiritualidad y los rituales colectivos. Quienes consumimos cannabis no estamos en guerra con la realidad: estamos construyendo otras formas de habitarla. En tiempos de hiperproductividad y estrés crónico, donde se valora más el rendimiento que la salud, el cannabis interrumpe la lógica de la máquina. Es, en muchos casos, una herramienta de desaceleración, autoconocimiento, contacto corporal y conexión emocional. Por eso su persecución es política. Porque la planta no solo alivia dolores, sino que invita a desobedecer la norma de “vivir para producir”. Como lo plantea el documental “La hierba es más verde” (Netflix), la historia de la marihuana en EE.UU. está profundamente atravesada por la cultura afro, el jazz, el hip hop, el racismo estructural y los encarcelamientos masivos. En América Latina, el cannabis es memoria de criminalización, pero también de organización comunitaria, acompañamiento entre madres, y cuidado mutuo frente a la ausencia estatal.
El uso recreativo es el más polémico, porque también lo consideramos salud. El derecho al goce no es hedonismo vacío: es una forma de resistir al dolor impuesto, a la ansiedad estructural y a la negación del descanso. En ese sentido, el cannabis es también una forma de protesta: suave, olorosa, ancestral. Opio de los pueblos que resisten y se organizan.
En resumen
Considera Daniela Fariña que:
Legalizar el cannabis no es solo una decisión sanitaria. Es una decisión política, ética y cultural. Significa reconocer que:
- Nadie debe ir preso por una planta.
- La salud no se trata solo de medicamentos, sino de bienestar integral.
- El conocimiento debe ser público, popular y sin estigmas.
- El consumo informado y responsable requiere educación, no castigo.
- El goce y el alivio también son derechos humanos.
Como dijo Gabriela Torres —ex titular del SEDRONAR—: “Hoy en Argentina se puede hablar más de sexualidad que de consumo.” Esa frase sigue siendo cierta, y por eso este texto insiste.
“A esta altura, -cierra- el Estado argentino le debe una reparación al movimiento cannábico. No solo en términos legales, sino simbólicos. Reconocer la legitimidad del autocultivo, garantizar el acceso sin burocracias ni barreras clasistas, respetar la trayectoria de las ONG’s que durante años sostuvieron lo que el Estado abandonó, y dejar de criminalizar la pobreza y la medicina popular. Porque aún cuando tenemos permisos, aún cuando ganamos fallos, aún cuando se avanza con el Reprocann, seguimos siendo una imagen de desprecio, de rechazo. Y mientras haya sospecha, hace falta palabra. Palabra en formas de todo tipo, como esta carta que se vuelve memoria, testimonio y grito amoroso”.
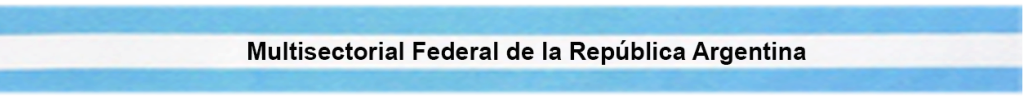
Sumate a la Multisectorial Federal de la República Argentina
Suscribite a nuestro Portal digital. Suscribite a Argentina en Red y participá de la construcción de esta mirada colectiva y plural a favor de una Argentina con Justicia Social.